Intervención de Ángel L. Prieto de Paula
Queridos amigos:
A pesar de que la Presentación del libro
Amores colaterales ya ha sido tratada largamente en este foro, voy a insistir en la misma con una buena razón: la intervención de Ángel Luís Prieto de Paula. Son muchas personas las que me han dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, que la suya fue una exposición realmente magnífica. De manera que voy a dejarla aquí, para que quien quiera pueda disfrutarla, no sin antes darle las gracias a Luís Villalba, que es quien me ha facilitado el CD donde previamente había grabado el acto al completo.
Un abrazo
Mariano Estrada
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
AMORES COLATERALES, DE MARIANO ESTRADA
Centro Social de Villajoyosa
20 de julio de 2006
Intervención de Ángel L. Prieto de Paula
Buenas tardes.
Realmente, de las dos presentaciones precedentes, que al principio pensaba que iban a ser un cortés ejercicio para salir del paso, hemos aprendido mucho sobre el libro, sobre la personalidad de Mariano Estrada y sobre el soporte en el que esta personalidad se basa.
Confesaré que uno de los actos que me resultan más violentos, que más atacan mi pudor para hablar en público, es la presentación de un libro. Aunque no esté escrito en ningún catecismo, presentar un libro, lo mismo que hacer un prólogo —en esta ocasión convergen las dos funciones en la persona que les habla, pues yo también escribí el prólogo cuando tuve la ocasión y la fortuna de leer el libro en mecanoscrito—, se parecen en algo básico, que es la obligación de alabar el libro en cuestión: evidentemente, nadie escribe un prólogo ni se presta a efectuar una presentación para hablar mal del libro prologado o presentado. Los bienpensantes podrían colegir de lo anterior que sólo presentamos o prologamos los libros que previamente nos han entusiasmado. Pero a estas alturas, quien no sea muy ingenuo sabe que a veces se aceptan compromisos antes de conocer el libro, que luego se lee con un punto de pavor, por si acaso descubrimos que no nos gusta cuando ya no podemos volver atrás. De tal manera que cuando el que tiene que hablar bien de un libro (yo hablaría bien de él aunque no me gustara, eso no lo duden ustedes: soy una persona educada); de tal manera, decía, que cuando el que tiene que hablar bien de un libro dice exactamente los elogios que siente —como es mi caso ahora, porque me parece un muy buen libro de poemas—, entonces debe comenzar pidiéndole al público que suspenda el escepticismo con que suelen escucharse los elogios del presentador. En otras palabras, crean ustedes que digo lo que siento, que es mucho menos que si les pidiera que se crean que lo que les digo es verdad; crean que digo lo que siento, y que en su momento escribí lo sentía, dejándome guiar por una lectura absolutamente reconfortante.
Descendiendo ya al asunto que nos convoca, que es el de la poesía, resulta muy fácil recurrir a una letra, que no sé si todos hemos cantado pero que todos hemos sufrido en alguna ocasión, del grupo de pop Golpes Bajos, que en los años 80 repetía incansablemente en una de sus canciones: “Malos tiempos para la lírica”. La verdad es que todos los tiempos han sido malos para la lírica, porque, como suele ocurrir con los paraísos, los buenos tiempos son cosa del pasado o de nunca. El paraíso es el lugar donde vivimos hace mucho tiempo, o del que nos hablaron unos amigos y al que nunca pudimos ir. Y la lírica vivió su edad de oro en otro tiempo que no existió jamás, porque ni siquiera los que vivieron en alguna presunta edad de oro tenían conciencia de ello. Qué felices serían los agricultores, decía Virgilio, si supieran que son felices. Los buenos tiempos para la lírica fueron siempre otros; por ejemplo, en el Modernismo, a principios del siglo XX, fueron los tiempos del Romanticismo; pero los románticos envidiaban a los hombres del Renacimiento, porque ellos sí que coexistían con los poetas. Bécquer reniega de su tiempo cuando afirma entre amarga e irónicamente que un poema no tiene validez si no está escrito al dorso de un billete de banco; o sea, Bécquer también vivía en unos tiempos malos para la lírica. Y seguramente otro tanto pensó Garcilaso, que hubiera querido vivir en la edad de Virgilio, y Virgilio en la de Hesíodo... Hesíodo pensaba que los hombres habían sido arrojados desde la edad de oro a la edad de hierro, que era su degradado siglo (¡el séptimo a.C.!). Así que no lloremos tanto acerca del poco público que tiene la poesía, porque todos los tiempos han sido igualmente malos, e igualmente acogedores, para la lírica.
Dice uno de los grandes poetas a los que Mariano admira seguramente tanto como yo, Francisco Brines, que la poesía no tiene público, pero tiene lectores. Y aunque yo sé que no todos los que nos hemos reunido aquí lo hemos hecho exclusivamente por amor a la poesía —dejemos que una parcela esté ocupada por la amistad que nos une a Mariano, aunque no hubiera escrito un libro de versos—, también sé que todos tenemos en común con él esa zona ocupada por el amor a la belleza y al arte, que en su caso se concreta en el amor a la palabra poética.
Decía León Felipe, en unos versos que Mariano conocerá bien, que “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. / Para enterrar a los muertos como debemos / cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero”. Dicho de otra manera, y trayendo el agua a nuestro molino, es fácil pensar que quienes nos dedicamos por profesión a la literatura estamos ya curados de esa emoción primigenia, verdaderamente romántica, que afecta a los que sólo ocasionalmente se topan con la literatura. Para quienes no se dedican a ella, la literatura sería, recordando a Rubén Darío (“Mi esposa es de mi tierra; mi querida, de París”), una querida que promete la felicidad; para los que se dedican profesionalmente, una esposa enojosa y cargada de defectos. Y, sin embargo, al cabo de tantos años de ese contacto profesional con la literatura, yo mantengo una zona de inocencia que me permite emocionarme con algunos libros de poesía, aunque después tenga que escribir de ellos. (Y hay que reconocer que esa obligación es, a menudo, una vacuna: ¡leer porque luego tenemos que escribir de lo que hemos leído!)
A estas alturas, yo no creo que la poesía sea capaz de cambiar el mundo. Fíjense que, en nuestro siglo —y no hablo del actual, porque los que peinamos canas, o ya casi no las peinamos, decimos “nuestro” siglo para referirnos al pasado siglo XX—, ha habido poetas o amantes de la poesía que han creído, o nos han hecho creer que creían, que la poesía es capaz de subvertir la realidad, de modificar las circunstancias penosas en las que vivimos, de cambiar, en suma, el mundo. Por ejemplo, para Gabriel Celaya “la poesía es un arma cargada de futuro”; y José Antonio Primo de Rivera, nada sospechoso de comulgar ideológicamente con Gabriel Celaya, decía que a los pueblos los mueven los poetas. Hasta los más escépticos de entre los que se dedican a la poesía no sólo como poetas, sino como exégetas, como aclaradores, como escoliastas —esas personas que ponen prolijas y aburridísimas notas a pie de página en los libros que admiran—, suelen afirmar que la poesía es imprescindible... “aunque no sepamos muy bien para qué”, como bromeaba Jean Cocteau. Piensen en esos poetas, sobre todo si son adolescentes, tienen acné, les apunta el bozo y piensan que su escritura, como la nariz de Cleopatra, va a cambiar el curso de la Historia..., piensen en esos poetas jóvenes que creen que sus poemas van a modificar la realidad y que la publicación de su libro les transportará al éxtasis personal y al reconocimiento colectivo. A fin de que no se hagan falsas ilusiones, convendría recordarles las palabras de Don Marquis, para quien confiar en ello es como arrojar un pétalo de rosa al Gran Cañón y esperar a que resuene el eco. Realmente, libros de poesía se publican todos los días, y no parece que tengan ninguna fuerza para modificar, cambiar o mejorar el mundo. Y si esto es así, ¿por qué nos dedicamos a esta tarea tan inane, tan inservible, tan “artística” (entendido el arte como una excrecencia ornamental de la cultura, algo que queda bien y no sirve para nada)?
Pues yo les confesaré que, aunque no creo en esa capacidad subversiva a la que se refería Gabriel Celaya, creo, sin embargo, que la poesía es un elemento imprescindible para lo que Juan Carlos Mestre, un poeta al que admiro mucho, llama la repoblación espiritual del mundo. La poesía no va a cambiar el curso de la Historia... posiblemente; o, más todavía, seguramente; o, más todavía, seguro, seguro que no va a hacerlo; pero contribuye esencialmente a esa repoblación espiritual.
¿Y qué decirles de un libro, el de Mariano Estrada, que ha querido vestirse de tópico? Cualquiera al que se le preguntara cuál es el tema universal de la poesía, respondería sin dudarlo que el amor. Cuando Bécquer, en una de sus rimas más infortunadas aunque más famosas, formula la pregunta de qué es la poesía, efectúa una suerte de metonimia: dice “poesía eres tú” porque previamente ha aceptado una identificación externa al poema, en virtud de la cual amor —un amor personificado en la mujer que formula la pregunta— y poesía son sinónimos. Mariano Estrada ha reunido en un libro la poesía y el amor. A una conexión como ésta, tan esperable, se debe el que la poesía haya adquirido una cierta mala prensa, en cuanto que también está “predicha”, es previsible (como decía de las presentaciones de los libros). La poesía suele hablar elogiosamente del amor, de un amor entendido como una entidad conceptual eterna..., no importa lo efímera que sea en la realidad. En este sentido, Mariano se ha metido de hoz y de coz en el tópico: un libro de poemas que trata de..., pues de qué va a ser, del amor. Y, sin embargo, lo ha hecho de una manera, a mi juicio, absolutamente original. Veámoslo.
Mariano Estrada tiene propensión a un cierto tipo de retórica lujosa para la que está muy bien dotado, a pesar de que él se cultivó con Gabriel y Galán y con la humilde poesía costumbrista. Es autor de un libro mediterráneo,
Desde la flor del almendro, que ustedes acaso conozcan y que presentamos hace ya más años de los que nos gustaría, no sé si en esta misma sala. En él recrea la calcinación solar mediterránea, que contrasta con esa enjutez y desnudez, con ese tono escueto que también tópicamente relacionamos con la poesía castellana. Pues bien, ése es un libro espléndido, pero que a mí me gusta menos que
Hojas lentas de otoño, y me gusta también menos que éste, porque, como un pavo real, abre el abanico de sus bellezas, sus ritmos, su sinuosidad estilística y su riqueza de imágenes con una ostentación que no se condice con la poesía que a mí más me llega. No digo ni mucho menos que aquél sea un mal libro; de hecho, y aunque ahora no recuerdo con precisión lo que dije en su presentación, también fui sincero en su día al elogiarlo. Sin embargo, si en aquel la belleza crecía hacia el exterior, ahora crece hacia dentro. La belleza de aquel libro era… (siempre tengo que pensar si procede decir estentórea, ostentosa u “ostentórea”, un terminazo inventado por un peculiar presidente de un equipo de fútbol, y munícipe de pro ya desaparecido, que cruzó “estentóreo”, que significa que grita mucho, con “ostentoso”, que se aplica a lo demasiado explícito o aparente)... Decía que la belleza de aquel libro era ostentosa o explícita. Claudio Rodríguez, el poeta al que más amo, de la tierra de Mariano Estrada, tiene un verso absolutamente definitivo: “El dolor verdadero no hace ruido”. Para mí, la belleza más intensa no es la más explícita, sino la que está debajo de la primera y acaso de la segunda capa del estilo. Decía Ramón, revistiéndose de una modestia que no casa con su sabiduría —que bien se le ve— literaria, que la poesía de Mariano no se entiende completamente en una primera lectura: hemos de escarbar un poco y quitarle lo sobredorado para adentrarnos en ella. El sentido de este libro no se nos revela al primer golpe de vista. Cuando los antiguos maestros canteros terminaban una catedral, allí quedaban los arbotantes pero desaparecían los andamios. En poesía, los andamios tampoco deben verse; la riqueza de configuración de un libro de poemas no tiene que percibirse. Y supongo que lo mismo ocurrirá en la pintura o en la canción. No es necesario, y yo creo que ni siquiera aconsejable, que se vea todo el utillaje retórico del autor. La verdadera sabiduría se evidencia ella sola, pero esconde los artilugios mediante los que se hace presente. Éste es un libro sabio, pero no sabihondo. Y habla, además, de un amor que no es eterno, de los que duran para toda la vida, ese amor en el que pensamos antes de haberlo conocido, y que acunamos a lo largo de nuestra vida mientras va ganando en intensidad. Por el contrario, este libro trata de amores efímeros, amores que aceptan su propia pequeñez, amores que se saben condenados al olvido o a deshacerse en la cotidianidad, y que terminan perdiéndose en cualquier curva del camino.
Decía Unamuno, y yo decía en mi prólogo que decía Unamuno (en mi prólogo hay algunas cosas buenas, que son las citas que hago de… Unamuno, por ejemplo; eso está muy bien: tomo sus palabras con delicadeza, poniendo al lado su nombre para que lo que podría interpretarse como un robo se convierta en un homenaje)... Decía Unamuno que, a lo largo de la vida, cada vez que abrimos una puerta se nos cierran veinticinco. La idea era ésa, aunque con otras palabras. Eso lo sabemos por experiencia todos. Un buen día decidimos opositar a un cuerpo funcionarial, y en ese instante cerramos la puerta a la vida de bohemio que vagamente habíamos acariciado en nuestros sueños de pubertad. Otro día nos quedamos prendidos intensamente de una mirada..., pero después la mirada se va, y el cuerpo que iba colgado de la mirada, en el que apenas habíamos reparado, también se va, y ya nunca volvemos a encontrarnos con ese cuerpo ni con esos ojos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si las cosas hubieran sucedido de otro modo

si ese tren no hubiera llegado con retraso, si el reloj que perdimos en el lavabo de una cafetería no nos lo hubiera devuelto esa persona... Bastaría que se hubiera modificado cualquier circunstancia cotidiana de nuestra vida para que nuestra actual estructura biográfica se hubiera venido abajo. El yo que somos ahora hubiera sido otro yo distinto: el que Unamuno llamaba “yo ex-futuro”, una proyección del yo que no fue, que dimitió de eso que podría haber sido.
Pues bien, en este libro hay una panoplia, una gran colección, de amores circunstanciales, adventicios, ex-futuros. Fíjense en la humildad del título: éstos son amores colaterales, tangenciales, amores que desaparecieron o que acaso no llegaron a nacer nunca, encuentros azarosos o encuentros truncados, a los que la realidad, que siempre es muy pertinaz y suele poner coto a nuestros sueños, les cerró la puerta. Hacer una colección de pequeñas esquirlas de ese gran cristal del amor no es tarea fácil. Hubiera sido mucho más fácil hablar de ese amor tópico, convencional, escrito desde siempre en nuestro subconsciente o en nuestro imaginario colectivo. Pero lo que ha hecho Mariano es precisamente hablar de los amores pequeños, de los que asoman un momento en nuestra vida para desaparecer luego o difuminarse.
Y nada más, les dejo con él y con sus versos. Muchas gracias.




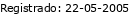


 si ese tren no hubiera llegado con retraso, si el reloj que perdimos en el lavabo de una cafetería no nos lo hubiera devuelto esa persona... Bastaría que se hubiera modificado cualquier circunstancia cotidiana de nuestra vida para que nuestra actual estructura biográfica se hubiera venido abajo. El yo que somos ahora hubiera sido otro yo distinto: el que Unamuno llamaba “yo ex-futuro”, una proyección del yo que no fue, que dimitió de eso que podría haber sido.
si ese tren no hubiera llegado con retraso, si el reloj que perdimos en el lavabo de una cafetería no nos lo hubiera devuelto esa persona... Bastaría que se hubiera modificado cualquier circunstancia cotidiana de nuestra vida para que nuestra actual estructura biográfica se hubiera venido abajo. El yo que somos ahora hubiera sido otro yo distinto: el que Unamuno llamaba “yo ex-futuro”, una proyección del yo que no fue, que dimitió de eso que podría haber sido.