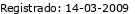| MISERIA ESPIRITUAL Y MATERIAL 2 De cuando en cuando, traía el tío Juan “chicharro” un camión de naranjas a granel, que descargaba en su casa y la gente iba a comprarlas por kilos, comiéndolas con una avidez digna de un caníbal, ya que esta fruta la considerábamos exótica y digna de clases pudientes. Se comían hasta con cáscara, haciendo saber que ni mucho menos eran como las actuales de sabrosas, predominando unas que llamábamos de sangre porque tenían unas motas rojizas en el interior. Seguramente, el traerlas suponía que había habido una buena cosecha de esta fruta, aprovechando esta coyuntura para aminorarnos en algo nuestras hambres, siquiera fuera con lo que podemos llamar postre.
Si el postre era una naranja
también el plato primero
y el segundo plato, cero
al no haber pollos de granja.
Siguiendo con la fruta, en el pueblo había muchas viñas tempranas, con uva de mesa, que se recogía a partir de unos días anteriores al día de Santiago, haciéndolo muy temprano y se llevaba a la plaza u otro punto acordado para pesarla y cargarla en camiones que se la llevaban. Después, los asentadores pagaban cuando querían y al precio que unilateralmente fijaban y he sacado esto a colación para informar que yo no lo vi, pero era sabido en el pueblo que no mucho tiempo antes llevaban esta uva directamente a Madrid, pero en acémila, poniéndola en el mercado directamente.
Cuánto esfuerzo y para qué
si al final en tu lugar
te quedas, sin avanzar
ni siquiera un solo pie.
Y a propósito del hambre, recuerdo que mi suegra me contó cómo en una ocasión vio que estaba uno de los hijos de una persona que no voy a nombrar, haciendo honor a lo que digo más arriba, merendando a la puerta de su casa un buen pedazo de pan y un trozo de chorizo, como haciendo alarde de su “poderío” y no pudo resistir la tentación de quitárselo para llevarlo y dárselo a sus hijos, que dieron buena cuenta del botín tan arteramente conseguido.
¿Quién es capaz de culpar
en una acción como ésta
si en casa no tienes puesta
la mesa para yantar?
Ya que estamos de anécdota, citaré otra que también escuché en el mismo lugar y fue la de que en la calera tenía mi suegro, como trabajadores que ayudaban en las épocas en que se dedicaban a la preparación del horno para la confección de la cal, a varias personas. Se usaba mucho antes para enjalbegar las paredes de las casas y también en la construcción, formando parte de la argamasa para levantarlas. Los trabajadores eran una familia de S. Martín de Pusa, conocida como de los “alcotanes”, compuesta del padre y 3 de sus hijos. Llevaban para matar el hambre, más que para comer, en época de verano, un tomate, que repartían como buenos hermanos (y padre) y en una ocasión al hijo pequeño le apretó tanto que le dijo al padre a media mañana que si daba un mordisco al tomate, a lo que el padre le contestó secamente con una simple exclamación: “lechuzo” (sin comentarios, pues todos sabemos su significado).
Tomate, rica hortaliza que sólo se consumía natural en verano, que era cuando únicamente se criaba localmente y el resto del año era seco como se comía y no había casa donde no se adornase con una ristra de tomates secos en algún rincón de la cocina, alacena o zaguán.
Para comer un tomate
trabajaba todo el día
y cuando el sol se ponía,
iba a dormir a un petate.
Una de las estampas que más imponían en esa época era la de la gente que se colocaba en invierno, de rodillas y al lado del reguero que corría casi por el centro del pueblo, llevando la “sangua” junto con restos del aceite que sobrenadaba sobre ella, espejeando a la luz de unos faroles que llevaban para alumbrarse y poder escoger con una cuchara grande y plana. Se echaba en un recipiente y se contaba que algunas mujeres habían conseguido coger incluso algunas arrobas del preciado líquido, que no tenía la fama que ahora tiene, pero que siempre fue primera espada en lo culinario, cualquiera que sea la categoría de la comida en que intervenga, paliando el hambre que se enseñoreaba por doquier, al contribuir a ello con su grasa.
A veces, daba casi miedo contemplar esa escena de recoger el aceite de ese modo y ahora, a tanta distancia, diría que me parecía una procesión de la Santa Compaña, pero entonces no sabía que tal institución había existido.
Eran como almas en pena
en macabra procesión
y daban la sensación
de un aquelarre en escena.
Los que tenían el hambre asegurada eran los gañanes, pues creo recordar que se contrataban en el otoño y el sueldo era de 1.500 pesetas al año, más 1 costal de trigo (sí, está bien escrito, lo que hoy son 9 euros al año), aunque también se incluyera la comida. Además, no solamente realizaban un trabajo específico, sino que, encima, tenían que atender a los animales a su cargo y durante la noche se tenían que levantar a echar de comer a las mulas y cuando terminaban se cuidaban de que bebiesen los animales, etc
Por si les faltase algo para aumentar sus penurias, si trabajaban en el otro lado sólo venían al pueblo a mudarse de ropa (camisón llamaban a la camisa) cada 15 días y con el cansancio que les acompañaba los habría, supongo yo, que a la llegada a casa y tras una comida aceptable, se acostarían, durmiendo hasta la hora de marcharse, sin poder gozar de nada de lo que soñaban durante su larga estancia en el trabajo cotidiano.
Tanto tiempo allá esperando
y cuando llegas a casa
todo el tiempo se te pasa
entre comiendo y roncando.
Como no había calzado, la gente se las ingeniaba y así se llegaron a hacer las alpargatas partiendo de unas suelas de otras anteriores y cosiéndolas con la tela que encontrasen, lo más consistente posible, para que durasen más tiempo. Todo ello, para sacar del apuro a las mujeres, pues los hombres tenían más suerte, al disponer de las albarcas, que duraban mucho más tiempo, así como los peales, que, combinados con ellas,
resguardaban sus pies del frío y aunque las suelan eran duras y resistentes, pues las sacaban de la goma de las ruedas de camión, a fuerza del uso se hacía un agujero que se tapaba cuando se agrandaba de una manera chapucera y poco eficaz.
Hablando de calzado, no podemos dejar de hablar también de la ropa, con camisas de tela indefinible y pantalones de pana, que al estar estriados en sentido vertical, al andar rozaban sus dos patas y tenían un sonido especial, ruidoso y acompasado que recuerdo todavía.
Los de pana eran austeros
pantalones que privaban
y por entonces se usaban
como ahora se usan vaqueros.
Una cosa muy típica y que ha desaparecido casi por completo, sobre todo en la forma más común de entonces, que era la de cascabillo de bellota, era la boina, sobre todo entre los jóvenes, que era, me parece a mí, el sucedáneo de la corbata, pues al decir de la gente que la usaba les daba tanta calor que cuando se la quitaban se resfriaban. Esto es lo que sucede cuando te quitas la corbata, para mí la prenda más cálida a pesar de su tamaño y el lugar reservado para lucirla; baste observar que cuando te la pones para ir a una boda u otro evento que amerite el llevarla, una vez terminada la ceremonia, si hace calor te quitas la chaqueta, te remangas la camisa y te deshaces el nudo de la corbata, esto último con gesto de un placer casi obsceno.
El placer se nos desata
y nos invade deprisa
quitándonos la camisa,
la chaqueta y la corbata.
Tenía un rabito en el medio, que era, parece ser, la unión de las fibras que componen el tejido pañoso y cuando se manoseaba mucho se rompía el rabito y con él toda la boina comenzaba a descomponerse y al quitar el tan traído y llevado rabito se le llamaba “capar”.
Había muchas maneras de llevar la boina, más que un soldado su gorro; quién se la ponía como si fuese su cúpula, quién sobre el lado derecho o el izquierdo, o sobre la coronilla y hacia atrás, o, al contrario sobre la frente, cayéndole sobre los ojos.
También se usaba mucho la gorra de visera y también se usa ahora, pero menos, siendo curioso que en aquella época la usaran las clases trabajadoras, mientras las acomodadas llevaban sombrero y ahora es común ver en los campos de golf, hipódromos y en las cacerías a los magnates y gente pudiente tocados con ella. Tanto antes como ahora, se me antoja que hace parecer más viejo a quien la luce.
La boina muy bien calada
del pobre era compañera
como el sombrero lo era
de la gente acomodada.
No quiero olvidar a las blusas (brusas, las llamaban) que llevaban los hombres, quizá herederas de los jubones que proliferaban en la edad media en la clases más bajas. Tenían unos bolsillos muy amplios y se ajustaban al cuerpo haciendo un nudo en la parte inferior muy apretado y sobre el vientre, para impedir que se abriera.
En cuanto a las mujeres, solían llevar una chambra, que llevaban sobre la camisa; además y encima de la blusa, una toquilla o gran pañuelo de lana, que se ponían para guarecer el cuello y cuyas puntas se ataban por detrás del cuello y en la parte inferior le adornaban unos mechones como guedejas que la agraciaban. Pero lo que más me llamaba la atención era la faltriquera, algunas de ellas muy artísticas, pespunteadas con cinta, generalmente blanca o negra, contrastando con el cuerpo del bolso, que lucían entre el refajo y el mandil. Con qué aire y pericia se levantaban el pico del mandil y metían la mano para sacar las “perras” de aquella prenda, verdadera precursora de la hoy conocida como “riñonera”
Las faltriqueras están
escasas de contenido,
y las ”perras” que se han ido
¡quién sabe si volverán!.
.
En cuanto a la gente menor, los muchachos llevaban pantalones o muy cortitos o rabilargos, casi todos con tirantes, lo cual nos fastidiaba mucho, pues hasta que no usabas cinto no te considerabas mayor, cosa a la que contribuía también el tener un atisbo de barba y entonces ya te ponías chaqueta y hasta te permitías dar alguna chupada a un cigarrillo. Entre los cigarrillos de entonces, destacaban los “mataquintos”, muy fuertes y de ahí el nombre, que ya estaban liados, como se presentan ahora todas las marcas, aunque te atrevías a liar el tabaco de picadura, consiguiendo un adefesio de cigarrillo; había muchas marcas de papel de fumar, tales como El Día, Jean, Zigzag y El Cazador.
Habla con comedimiento,
compórtate con mesura,
pues nunca palabra dura
tuvo buen recibimiento.
Otro signo de que ya habías pasado a la pubertad era que endurecías el lenguaje,
aderezándolo con algunos “tacos” y en algunos hasta con blasfemias, aprendidas de sus maestros, que eran sus propios padres. Es una costumbre absurda y repugnante donde las haya y que todavía se manifiesta en la actualidad, sin poder entender a qué será debido, si bien reconozco que se hace sin la menor intención de ofender a nada sagrado, sino por costumbre, incoherente con otras formas de pensar y actuar de la misma gente.
Restregar con un pimiento
en la boca amenazaban
si los chicos blasfemaban,
pero al final era un cuento.
Para afirmar lo que digo, contaré un caso que me pasó con el bueno de Agripino, cuando una víspera de Santiago andábamos tomando unos vinos con la cuadrilla y tantos habíamos consumido que me entró un hambre canina. En un aparte le dije que en ese momento me hubiese comido un “somarro” de una pata del caballo Santiago y me dedicó una filípica de aúpa, por haber dicho tal cosa. Lo gracioso era que entre col y col lechuga, es decir, que se le veía defender con vehemencia la integridad del caballo, pero con frases como: me cisco en tal, parece mentira que digas eso, me cisco en cual, ten en cuenta que es nuestro patrón y cosas por el estilo y así tuve que soportar el chaparrón.
La verdad es que un poco raros sí somos y engarzando con lo anterior, contaré que en múltiples ocasiones, cuando estábamos tomando unos vinos, haciendo recorrido por diferentes tabernas, como yo era amigo de los “Sonajas”, les proponía ir a la de éstos. La contestación casi siempre era la misma y, además, por parte de todos los acompañantes. ¿Hasta en “ca sonajas” vamos a ir?, como si hubiese una distancia enorme de la plaza al lugar que mencionaba. Esto lo decían quienes estaban hartos de ir a trabajar al quinto pino sin arrugarse.
Ya que hablo de rarezas, contaré una que es casi increíble y que tenía olvidada. La voy a sacar a la luz, para que veáis el carácter rebelde e irreductible de nuestros paisanos. Un señor de aquí, que era de la familia del tío Felipe “Fortuna”, padre de “Paraguas” y del cual no recuerdo el nombre. Sí recuerdo el de sus hijos, a los que llamábamos “los Churdones”, con caras de “guarros canos”, como llamábamos a los rubicundos y que vivían en la calle de las escuelas, fue protagonista de un hecho insólito. Al parecer, no quiso hacer el juramento a la bandera cuando hizo la mili y lo curioso es que no le castigaron, pues creo que no estaba prevista esta rebeldía y se quedó tan ancho. Así es como me lo contaron.
Si imploras “a Dios rogando”
que es a quien hay que rogar
luego tienes que olvidar
el ir “con el mazo dando”
También era significativo que de peinarse con raya en el lado izquierdo, no sé por qué no en el derecho, se pasaba a peinarse para atrás, también para mí un misterio y a propósito cuando aparecía algún chiquillo con el pelo de punta, decíamos que acababa de “ver al lobo” y la verdad que es muy gráfico. Los chicos más pequeños, iban igual vestidos, pero en el pantalón les hacían una raja que coincidía con el ano, lo que facilitaba su evacuación, aunque no todos iban así y supongo era para evitar a las madres el tener que lavar tanto los pantalones. Casi todos llevaban cortado el pelo al cero, al menos entre las clases más humildes, sobre todo durante el verano. Lo que molaba, como dicen los chicos de ahora, era el pelo rizado, tanto en niños como en niñas.
Pasaba muy lento el tiempo y a los muchachos se nos hacía un mundo tener que esperar desde la fiesta de Santiago hasta la de Navidad y no digamos de un año a otro, a diferencia de ahora, que cuando oyes en la televisión que hace tantos o cuantos años de tal o cual acontecimiento, te viene pintiparado para soltar una expresión muy conocida y empleada: “parece que fue ayer”
Si el tiempo quieres medir
sorpresa te llevarás,
ya que muy claro verás
que una hora de reír
seguro vas a sentir
que es más corta que otra hora
en la que tu alma implora
por que se acabe el tormento,
aliviando el sufrimiento
por el que tu alma llora.
. |