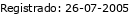| Los romances de Carolina y Antonia Geijo, y de Dolores Fernández Los romances de Carolina y Antonia Geijo, y de Dolores Fernández, en
Val de San Lorenzo
En 1973, como consecuencia de un curso de doctorado sobre "Métodos
de investigación y análisis sobre el Romancero", impartido por Diego
Catalán en la Universidad Complutense de Madrid, se organizó una
encuesta colectiva, junto con otra, de carácter particular,
realizada por el profesor Jesús Antonio Cid. Ambas encuestas
hicieron patente la conveniencia de resucitar la actividad
recolectora de romances, antes de que los últimos representantes de
la cultura rural tradicional se llevaran consigo a la tumba el saber
heredado de sus pasados.
El interés que aún podía tener la exploración de la tradición oral,
amenazada por las transformaciones sociológicas del campo español,
vino a ponerse poco tiempo después de manifiesto a través de algunos
hallazgos fortuitos de romances de extrema rareza en el conjunto de
la recolección del siglo XIX y primera mitad del XX. Uno de esos
hallazgos tuvo precisamente lugar en el pueblo maragato de Val de
San Lorenzo (León). Alicia Redondo, ayudante en el departamento de
Literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, pidió
asesoramiento para un grupo de estudiantes de historia sobre
técnicas de recolección de etnotextos, y Jesús Antonio Cid respondió
a su petición proporcionando a los futuros encuestadores unas
instrucciones elementales. Como consecuencia de ello, los
estudiantes Juan Antonio Sánchez Belén y Dimas Mazarro recopilaron
una abigarrada colección de romances, coplas líricas y religiosas de
la Maragatería, y en medio de ese centón de manifestaciones poco
valiosas de la poesía popular una espléndida versión del romance de
El traidor Marquillos, recogida el 21 de marzo de 1975 en Val de San
Lorenzo. Este extraordinario y casual hallazgo sorprendió al
profesor Cid, cuando revisó los papeles de la colección Sánchez
Belén / Mazarro, y en cuanto le fue posible se acercó a Val de San
Lorenzo para grabar una nueva recitación, que aportaría variantes de
interés (7 de septiembre de 1975).
La cantora de este romance, Carolina Geijo Alonso, entonces de 84
años de edad, y su familia constituían, como ha señalado el profesor
Cid, «una verdadera institución etnográfica para todo lo que atañe a
usos y costumbres maragatas». Carolina y su hermana Antonia habían
sido anteriormente entrevistadas por Esteban Carro Celada. Dolores
Fernández Geijo, hija de Carolina, contribuyó asimismo, en plena
juventud, al Cancionero leonés de Mariano Domínguez Berrueta (1941),
y toda la familia ha proporcionado datos a doña Concha Casado en el
curso de sus investigaciones sobre el traje, las joyas y la
artesanía popular de León, especialmente de la Maragatería, amén de
otras informaciones que han ofrecido a un gran número de profesores,
investigadores y etnógrafos, entre los que se encuentran –además de
Jesús Antonio Cid– los hermanos Esteban y José Antonio Carro Celada,
José Manuel Fraile, Joaquín Díaz, José Luis Alonso Ponga, Mercedes
Cano, Serafín Fanjul, Manuel Garrido, Odón Alonso, los escritores
Luis Alonso y Conrado Blanco, etc.
De este modo la casa de Carolina y de su hermana Antonia, así como
el precioso telar conservado en casa de Dolores Fernández, se
convertirían, no sólo en centro de peregrinación de etnógrafos, sino
también de colectores de romances.
Carlos A. Porro Fernández escribe: «Estas excelentes cantoras fueron
grabadas por García Matos para la Magna Antología y posteriormente
por muchos investigadores y etnógrafos. El Val de San Lorenzo, y en
concreto esta familia, ha sido una referencia imprescindible para el
estudio y conocimiento de los cauces de la tradición» .
Cualquier momento, sobre todo cuando llegaba alguna visita para ver
el famoso telar manual de las abuelas, era ideal para recitar un
romance o cantar una canción. No obstante había que preparar el
terreno, hablando previamente de las costumbres populares y animando
a que cantaran. Lo mejor era tener una idea, aunque fuera muy
somera, de algún canto o romance, y después insinuarles el tema o,
al menos, la letra de algún verso. Lo demás venía seguido y lo
ponían ellas, manifestando los conocimientos que tenían en este
campo y que, a su vez, habían aprendido de sus antepasados por
tradición oral.
Cuando he hablado de estos temas con mi madre, haciendo que afloren
sus recuerdos de niña, me cuenta que ella dormía con las abuelas y
que, por las noches, mientras hilaban a la luz del fuego en los
típicos filandones (3), ellas recitaban romances, cantaban, bailaban
y contaban historias. El trabajo de mi familia ha girado en torno al
telar y a la lana, haciendo mantas, hilando, urdiendo, cardando…
Esta labor rutinaria provocaba el chismorreo, el canto y los
romances –o fragmentos de romances– recitados. Así fue como
aprendieron ellas los romances, en las horas de trabajo y a base de
oírlos, de memoria, sin texto escrito. De ahí que, cada vez que
recitaban alguno, aparecieran ligeras variantes en las expresiones,
que para nada afectan al contenido de los mismos.
Sin duda se puede afirmar que Carolina fue una verdadera institución
que desempeñó el papel de memoria histórica del pueblo de Val de San
Lorenzo. Recitaba romances y contaba historias de cuando los moros
vivían en la región o de cuando los generales de Napoleón
pernoctaron en casa de su abuelo. A ella se debe la primera versión
castellana moderna del romance de El traidor Marquillos. En el
verano de 1979 Carolina se convirtió en poco menos que celebridad
nacional al ser entrevistada en un programa de divulgación
folklórica de la Televisión española. No sólo será recordada como
romancista y tejedora –buena parte de su vida la dedicó a trabajar
en el telar manual de la familia, fabricando mantas de pura lana–,
sino también por haber sido la última mujer en el pueblo que
habitualmente vestía de maragata, con el manteo negro.
Carolina y su hermana Antonia fueron inseparables, hasta tal punto
que las dos nos dejaron el mismo año, en 1986. Ambas fueron
galardonadas en 1974 con la Medalla de Artesanas Distinguidas.
Resulta difícil hablar de la una sin mencionar a la otra. Yo siempre
las recuerdo juntas: a Carolina diciendo refranes a propósito de
cualquier tema de conversación, y a Antonia cantando con su torrente
de voz. Las dos eran un pozo de sabiduría popular, un archivo
viviente de refranes, canciones y poemas populares. Cualquier
palabra en su boca, por muy grosera que a nosotros nos pudiese
parecer, era cultura y sabiduría popular.
José Antonio Carro Celada, en un artículo publicado en 1982 en El
Faro Astorgano, escribía lo siguiente: «Carolina y Antonia son las
abuelas mayores de la artesanía maragata, conocen todos los secretos
de la urdimbre, la lana y el tinte, y poseen lo que yo llamaría una
cultura de filandón, de velada invernal con aullidos de lobo en el
último corral del pueblo. Porque, ¿qué no sabrán Carolina y Antonia?
Yo las he oído alguna noche, con el brasero a los pies, recitar
romances como los que recogió Pidal, espolvorear de refranes la
conversación y salpicar con sabrosos latines sus coloquios. Carolina
y Antonia pertenecen a la galaxia oral. Son dos artesanas
soñolientas que han entregado su relevo a Dolores, la artesana mayor
de la Maragatería».
Dolores, que heredó estas costumbres y dones de su madre Carolina y
de su tía "Toñica" (Antonia), ha sido una persona relevante en la
Maragatería, no sólo por la conservación de las tradiciones
maragatas, sino también por la promoción que de las mismas hizo a lo
largo de toda su vida. Del mismo modo que supo mantener un telar
manual muy antiguo para la fabricación de mantas, retando así a la
mecanización de la industria textil, conservó y difundió el folklore
maragato, participando en festivales nacionales e internacionales,
grabando discos y entrevistas para la radio e incluso para la BBC.
Recuerdo, aunque vagamente, la primera vez que tuve ocasión de salir
en TVE con mi abuela Dolores: fue en mayo de 1976; yo contaba cinco
años. Mientras mi abuela tocaba la pandereta y cantaba canciones
tradicionales, yo empezaba a dar mis primeros pasos en el folklore
tocando las castañuelas. Posteriormente, en 1979, participé con ella
en la grabación del disco Teleno: ella cantaba "La Peregrina" y yo
la acompañaba tocando las castañuelas, hecho que volvió a repetirse
en 1982, cuando volví a aparecer con ella en la grabación del disco
Folklore Maragato. Dolores fue la versolari del pueblo. Su voz y su
pandereta –como antes fueron las de Carolina y Antonia– resuenan en
el mundo entero. Todo ello le ha valido el reconocimiento de
multitud de personas y autoridades que han sabido valorar su talento
y homenajearla por su trabajo.
Durante el curso 2000-01 tuve la ocasión –también la dicha– de
cursar la asignatura de Literatura Española II, en la Universidad
Complutense de Madrid, con el profesor Jesús Antonio Cid, que fue
quien me informó sobre el hallazgo del romance de El traidor
Marquillos en Val de San Lorenzo y la importancia que esta versión
tenía por ser la primera versión castellana moderna, recogida a mi
bisabuela Carolina, como he apuntado anteriormente. Este hecho
afortunado me llevó a valorar el caudal poético que poseía mi
familia –mi bisabuela Carolina, su hermana Antonia y mi abuela
Dolores, que tantos romances recitaban– y que, hasta ese momento,
había pasado desapercibido para mí. Desde entonces me he interesado
con ahínco por el tema de los romances, un tema que me ha apasionado
aún más, si cabe, desde una ponencia que dio en la Universidad
Complutense el profesor José Manuel Pedrosa, recopilador de romances
y uno de los mejores estudiosos en este campo, y a quien debo el
ánimo para la realización de este artículo. La colaboración de mis
padres, especialmente de mi madre, María Luisa Martínez, ha sido
imprescindible para la recopilación de estos romances familiares.
Como si de un último eslabón se tratara, antes de que cayera en el
olvido, he podido recoger bastante información que aún pervive en la
memoria de mi madre.
Autor: Alfonso Turienzo Martínez
|