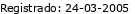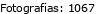| El paisaje cultural del..........Monasterio de Sahagún III. UN PAISAJE DE TONOS
La organización interna del señorío facundino funcionó de forma similar al realengo, y la tendencia será también a imitar la política repobladora de la Corona, concediendo buenos fueros para estimular así la afluencia de pobladores a sus señoríos 84. Menudean las menciones a merinos vinculados a una villa o dependencia concreta, como Villa Mezrol, o Mahudes, donde el fuero señalaba que serían elegidos por el concejo y el prior, al modo de Sahagún 85.
Por otra parte, la absorción de monasterios puso en manos de Sahagún abadías como San Pedro de las Dueñas, dando origen a una peculiar jerarquía: la villa era señorío de las abadesas de San Pedro, pero éstas se hallaban bajo autoridad del abad facundino, como se advierte en los dos fueros que conceden las monjas a sus vasallos, en 1124 y 1162-86.
En otros casos, se trata de decanías que funcionan a modo de tenencias, cedidas por el abad a priores o presbíteros, que permanecen como subordinados suyos 87. Pero las posesiones monásticas también pueden ser cedidas a laicos, como hace el abad con Vela Ovéquiz, al que entrega
Villa Antoniano 88. En 1110, Gonzalo Núñez tenía todas las villas de Sahagún sub dicione sua, edificando un palacio entre Villa Mezerol y Villapeceñil, núcleo de la hereditate de Sopratello, que el abad dona a la cocina monástica para su sostenimiento 89.
Tras definir y privilegiar el coto monástico, la ambiciosa política reorganizadora de Alfonso VI dará un paso decisivo con el proyecto de la puebla facundina, centrada en dos aspectos que, aunque a priori complementarios, a la larga se demostrarían claramente contradictorios. Por una parte, afirmar el señorío del abad sobre la puebla, tal y como se manifiesta expresa y firmemente en el capítulo segundo y en el último 90.
De ello se derivan las diferentes normas que aluden a los censos a pagar al abad por el suelo, el monopolio abacial del fornaje y el control jurisdiccional, con nula participación concejil, y su preferencia en la venta del vino propio. Por la otra, se explicita el interés regio y monacal de dar a la nueva villa un claro sesgo mercantil, con medidas encaminadas a proteger la artesanía y el comercio, “quoniam quidem oportet de vestris artibus et mercaturis vivere ...”. La intención de crear un centro mercantil puede comprobarse en otra decisión regia no muy posterior, el traslado a Sahagún del mercado semanal de Grajal, en 1093 -91.
La trascendencia de esta decisión, que desplazaba el eje económico comarcal al entorno del monasterio y la calzada, puede seguirse en los siglos sucesivos, incluso hasta nuestros días. Los sucesores de don Alfonso mantuvieron esta política de apoyo decidido a Sahagún, y todo ello propició que se convirtiera en un próspero burgo itinerario, que el Codex Calixtinus describe como “omnibus felicitatibus affluens” 92.
Frente a este apogeo, parece deducirse de las fuentes el relativo vacío anterior–“ca fasta aquel tienpo nenguna havitaçión de moradores avía, sacando la morada delos monjes e de su familia serviente a los usos e neçesidades d’ellos”–, sin otros edificios laicos más que “algunas raras casas e pocas moradas de algunos nobles varones e matronas, los quales en el tienpo de los ayunos, así de la quaresma como del aviento del Señor, venían aquí para oir los ofiçios divinales...” 93.
La nueva villa se formó, pues, a partir del monasterio, que siguió siendo el epicentro del paisaje cultural facundino. Como microcosmos de la comunidad benedictina, organizaba la vida de sus monjes en orden al tipo básico adelantado en el temprano modelo de San Galo, con un claustro como espacio rector de iglesia y dependencias domésticas, aunque sujeto a las inevitables irregularidades derivadas de la ausencia de un proyecto único, conformado al albur de las necesidades surgidas a lo largo de su dilatada existencia.
Por desgracia, los traumáticos sucesos acaecidos en la primera mitad del siglo XIX –con el fatal desenlace de la desamortización del cenobio– poco nos han dejado de aquel formidable conjunto.
Ni siquiera su iglesia que preservada, cuando bien podía haber mantenido su función bajo una nueva titularidad, quizás por encontrarse, al momento de la expropiación, en pleno proceso reconstructivo a manos del arquitecto Miguel Echano.
Sus restos yacen desde entonces bajo el abandonado cuartel de la Guardia Civil y aledaños, esperando ser rescatados de la desidia.
______________________
84.-R. PASTOR DE TOGNERI,
Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la ormación eudal en Castilla y León siglos X-XII,
Madrid, 1980 pp. 230-235.
85.-J. RODRíGUEz FERNáNDEz,
Los fueros del reino de León , León, 1981, t. II, nº 56, § 15
86.-J. RODRíGUEz FERNáNDEz, Los ueros ,II, nº 11, 27.
87.-CDS, nº 569, 644, 1004, 1052, 1165.
88.-CDS, nº 514.
89.-CDS, nº 1180.
90.-J. RODRíGUEz FERNáNDEz, Los ueros ,II, nº 6. CDS, nº 830.
91.-CDS, nº 911.
92.-Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Ed.de wALTER M. wHITEHILL, Santiago de Composte-la, 1944, p. 352.
93.-Iª CAS, p. 19.
Por.....Don Javier Pérez Gil. Universidad de Valladolid
Don Juan José Sánchez Badiola. Doctor en Historia.
|