| 28-09-11 13:26 | #8823230 -> 8812475 |
Por:pecuflajcs.  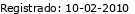 |   |
| Las Tonás LAS TONÁS La tonás procede literalmente del romance, y sería una derivación de esos primitivos romances. Muchas tonás no son sino fragmentos de romances: de este hecho podemos deducir su origen. Muchos lo consideramos el cante flamenco como tal más antiguo, y de hecho a finales del siglo XIX algunos testimonio (Machado Álvarez 1881) le atribuía cien años de antigüedad. Se trata de un cante sin guitarra. La toná propiamente dicha tiene hoy poca variedad melódica. Presenta fundamentalmente carácter modal. Los martinetes, las carceleras, y las deblas son tonás individualizadas por su tema, su tonalidad, o su melodía. A los martinetes se le atribuye un origen frágüelo. Melódicamente presentan grandes semejanzas con las carceleras, individualizándose esta última por su temática carcelaria, que le da nombre. El martinete es una de las tonás con mayor fuerza expresiva con tendencia a la tonalidad mayor, y requiere grandes facultades vocales. Algunas saetas se compusieron sobre el martinete, como otras sobre las seguiriyas. La deblas es hoy un cante al que se pretende adorna de un cierto misterio, tal su origen desconocido o sus connotaciones religiosas, a lo que hay que suma su desaparición casi total a finales del siglo XIX. La interpretación actual se debe a una reconstrucción que llevo a cabo, en los años cuarenta del siglo pasado, el gran cantaor sevillano Tomás Pavón. Es un cante de gran riqueza melismática de carácter modal, muy exigente para el intérprete por su profusión de agudos y la ligazón de sus tercios. La llamada toná grande consiste en una interpretación más arrojada y barroca y de tercios más lentos que la habitual. (El tercio, en la nomenclatura flamenca, es la interpretación musical de cada verso de la copla). También existe la toná chica. Todas estas variantes de tonás se rematan, en ocasiones, con un cambio, es decir, con una estrofa más corta (un pareado asimétrico o una tercerilla) en que se altera la melodía principal. | |
| Puntos: | |
| 29-09-11 18:13 | #8831671 -> 8823230 |
Por:pecuflajcs.  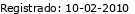 |   |
| Las Seguiriyas LAS SEGUIRIYAS Todos los autores suponen a las seguiriyas emparentadas filialmente con las tonás. De hecho aún hoy se puede escuchar una interpretación primitiva de la seguidiya sin acompañamiento de guitarra. Según una extendida teoría, aquellos cantaores del Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez de la Frontera reproducirían el estado inicial de la seguiriya, y del flamenco. Podemos señalar, además, afinidades de orden melódico, rítmico y temático entre la seguidiya y la toná, hasta el punto de que hoy día se pueden escuchar interpretaciones en recitales, especialmente en relación al baile, en que el tránsito de la toná a la seguiriya se produce sin solución de continuidad sobre una misma base rítmica de percusión o palma. Sin embargo, en el aspecto literario y en la denominación la seguiriya procede de la seguidilla castellana. La seguiriya es una estrofa de cuatro versos, hexasílabos el primero, segundo y cuarto y endecasílabo el tercero, con rima en los pares. En ocasiones se presenta en forma de tercerilla (tercerilla es una estrofa de tres versos de arte menor, normalmente octosílabos), primer y tercer verso hexasilábicos y endecasílabo el segundo. García Martos (1984) considera la métrica de la seguiriyas una derivación de la seguidilla folklórica castellana. La estrofa de la seguidilla, característica de muchos cantes flamencos de origen folclórico (la serrana, la liviana, las sevillanas y algunas cantiñas) consta de cuatro versos de siete, cinco, siete y cinco sílabas. La seguriya presenta un terce verso endecasílabo característico debido en su origen, según. García Martos (1984), a la incorporación de una exclamación o ripio expresivo del tipo “¡Mare de mi alma!”, “¡Gitana buena!”, “¡Ya no puedo más sufrir!” o “¡Compañerita mía!”, sobre el verso original de seis o siete sílabas, o por la repetición exclamativa de este verso, hipótesis que parecen demostrar las seguiriyas más primitivas, como algunas de las recogidas en el cancionero de Antonio Machado Álvarez Demófilo (Machado Álvarez, 1881). Esta idea se ve reforzada por el dato, ofrecido por García Martos, de la existencia de primitivas seguirillas folclóricas formadas por cuartetas hexasilábicas. García Martos ofrece ejemplos extraídos de la novela Rinconete y Cortadillo de Cervantes. | |
| Puntos: | |
| 30-09-11 01:00 | #8834547 -> 8831671 |
Por:pecuflajcs.  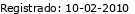 |   |
| Son poco frecuentes seguiriyas de cuatro versos octasÍlabos SON POCO FRECUENTES SEGUIRIYAS DE CUATRO VERSOS OCTASÍLABOS La característica musical más destacable de las seguiriyas, como de todo el flamenco, es el ritmo. En el caso de la seguiriya se plantea un contrapunto rítmico entre el toque de guitarra y la melodía vocal. Tiene un compás alterno: 3/4 y 6/8. La seguiriya es considerada uno de los estilos flamencos más primitivos por su fuerte carácter modal, carácter que comparte con todos los estilos llamados básicos, esto es, soleá y tangos, y los derivados de cada uno de estos tres cantes matrices. El acompañamiento de guitarra de la seguiriya se hace de la forma que en el flamenco tradicional se conoce como “por en medio”, esto es, en la secuencia de acordes generada en modo dórico de La (re menor, do mayor, si bemol mayor, la mayor), partiendo de la posición de la mano izquierda sobre el acorde de La mayor (“en medio” del mástil), independientemente de que se utilice la cejilla para la afinación con el cantaor. Este acompañamiento se utiliza también para bulerías, tangos, tientos, etc. Otros estilos flamencos de carácter modal (serrana, liviana, caña, polo, la mayor parte de las soleares, etc.) se acompañan de la forma que en flamenco tradicional se conoce como “por arriba”, esto es, en la secuencia de acordes generada en el dórico de Mi (la menor, sol mayor, fa mayor, mi menor), partiendo de la posición de la mano izquierda sobre el acorde de Mi mayor (“por arriba” del mástil). Se puede distinguir diversas variantes personales de seguiriyas, entre las que sobresalen las de algunos de los grandes creadores del siglo XIX. Estilos de esta época muy populares todavía hoy son los de Manuel Molina, Paco la Luz, El Loco Mateo, de tercios muy ligados, El Fillo, Curro Durce, Diego el Marrurro, de característicos gemidos al final de cada tercio, Enrique el Mellizo o Silverio. Y distintas escuelas: Cádiz, los Puertos, Jerez y Triana: individualizándose todos ellos por leves variaciones melódicas, por un ritmo más o menos pausado, menos o mayor ligazón de sus tercios, etc. A veces se utiliza la cabal para terminar una serie de seguiriyas lográndose un contraste de gran efecto. Consiste en el cambio de la armonía de carácter modal a un tono mayor. Se trata de una copla de cuatro versos de siete, cinco, nueve y cinco sílaba, que a veces remata en un estribillo de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. Algunos atribuyen la creación de la cabal al Fillo, otros a Silverio Franconetti, e incluso alguno (Hipólito Rossy) a María Borrico. Molina y Espín (1992) han visto la influencia de los estilos americanos, singularmente de la guajira, estilo que veremos más adelante, en el origen de la cabal, basándose en la estancia americana de Silverio Franconetti. Esta influencia se puede apreciar claramente en una variante de cabal, la del Pena, acuñada en la primera mitad del siglo XX. La seguiriya es uno de los cantes básicos del flamenco, como demuestra su influencia en la aparición de otros estilos, así como su constante evolución. Por ello debemos hablar no tanto de seguiriya como de cante o cante por seguiriya, de la misma manera que no se habla tanto de soleá como de cante por soleá. La seguiriya es una parte muy importante del espectro flamenco y de hecho han llegado a catalogarse más de cuarenta estilos diferentes de este cante. La mayoría de los cantaores consideran a la seguiriya como uno de, los estilos matrices del cante, a la vez que uno de los más difíciles, donde el intérprete debe demostrar su conocimiento de las formas y su capacidad artística. Machado Álvarez (1881) las consideró, ya a finales del siglo XIX, “delicados poemas de dolor”, lo que da fe de su contenido habitualmente trágico. En la época de este folclorista se les llamaba popularmente “cantes de sentimiento” y “cante por lo jondo”, de donde derivaría la expresión Cante Jondo hoy extendida a otros ámbitos del flamenco. Muchos identifican lo flamenco con la seguiriya, considerada por Manuel de Falla, con ocasión del concurso granadino de 1922, como “uno de los cantos andaluces que, a nuestro juicio, mantiene más vivaz el viejo espíritu (…), tipo genuino de cante jondo, como los polos, los martinetes o las soleares, que guardan altísima cualidades que las hacen distinguir dentro del gran grupo formado por los cantos que el vulgo llama flamencos” (Manuel de Falla, 1922). El baile de la seguiriya es hoy uno de los más populares del flamenco. Sin embargo, dado el carácter sobrio y solemne de este estilo, es evidente que su origen no hay que buscarlo en los bailes populares, sino en una estilización coreográfica muy posterior a su origen musical. De hecho se considera a Vicente Escudero el creador del baile por seguiriyas, en 1942. En algunos tratados (así El baile andaluz de Caballero Bonald) no se comparte esta hipótesis, llegando a afirmase que la seguiriya se bailó antes, de una manera espontánea y popular, cosa que parece poco probable, como hemos señalado, dado el carácter del estilo. Sin embargo Antonio Machado Álvarez Demófilo, en el prólogo a su Colección de Cantes Flamencos (1881) afirma que, según los testimonios de su informante Juanelo y del cantaor Silverio Franconetti, la seguiriya gitana era un estilo bailable. En la actualidad el de la seguiriya es un baile austero, acorde con el temperamento artístico de su creador, muy estilizado y ritual, severo, que alterna suave marcajes con zapateados, pateo y las escobillas en la fase álgida de la interpretación. | |
| Puntos: | |
| 30-09-11 09:55 | #8835159 -> 8834547 |
Por:Fandanguillo  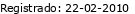 |   |
| DUENDE Duende que aviva la vieja fragua de carbon y fuego y escupe, a veces, la tremenda pena que se esconde dentro. Apenas un grito que agoniza, lacerante debla; hierro sobre ynque, martinetes; cautiva siempre... carcelera. A. Rincón | |
| Puntos: | |
| 30-09-11 10:03 | #8835199 -> 8835159 |
Por:Fandanguillo  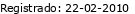 |   |
| A la voz de José Menese "El arranque ciego, la sangre valiente, ese toro metido en las venas que tiene mi gente. La furia del viento que afila la espuela y el bramido del mar amarrado sin barco de vela." Rafael Alberti. | |
| Puntos: | |
| 01-10-11 12:19 | #8841832 -> 8835199 |
Por:pecuflajcs.  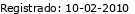 |   |
| Las liviana y la serrana Estos dos cantes proceden de la seguiriya, puesto que de ello toman el ritmo que es, sabemos, acaso el valor musical más importante en el flamenco. La liviana se solía interpretar en el pasado, como hoy con cierta frecuencia, a modo de introducción de la serrana. De ello como de su relación filial respecto a la seguiriya puede derivar la denominación del cante. También puede ser el nombre de un estilo folclórico anterior que, por la gran popularidad que el flamenco llegó a alcanzar a mitad del siglo XIX, en concreto por la influencia de la seguiriya, se aflamencó: Ésta es la más extendida hipótesis respecto a su origen. De hecho su métrica de seguidilla (cuatro versos, segundo y cuarto pentasílabos, rimados entre sí y primero y tercero heptasílabos, que va libres), así como su temática es (rural, pastoril, como la serrana) la sitúan en el universo propio del folclore andaluz. La liviana permanecía semiolvidada hasta los años cincuenta en que el cantaor Pepe de la Matrona consiguió rehabilitarla. El devenir contemporáneo de la serrana es paralelo al de la liviana. El escritor costumbrista Serafín Estébanez Calderón El Solitario (Escenas Andaluzas, 1847), consideraba a la serrana un cante de reciente aparición, y emparentado filialmente con la caña. La opinión común es que la serrana, como la liviana, es un cante folclórico que se aflamencó debido a la gran popularidad de que gozaba el flamenco hacia la mitad del siglo XIX. A ello parece obedecer su carácter grandilocuente y su sincretismo: su condición de cante de exhibición creado para los cafés cantantes, locales flamencos que fueron muy populares en toda España en esta época. Algunas hipótesis afirman que su creador fue el cantaor sevillano, de origen italiano, Silverio, Franconetti. Pepe de la Matrona, el más destacado intérprete contemporáneo de la serrana, aprendió este cante de Fernando el Herrero, que lo aprendió a su vez de Silverio Franconetti. Este cantaor, en su famoso local de cante conocido como Café de Silverio, solía ejecutar en sus recitales la serrana precedida por la liviana y rematada por la seguiriya de cambio de María Borrico, Fórmula que aún se emplea hoy a menudo. Los temas de la serrana son rurales y costumbristas. Su estrofa, como la de la liviana, es la seguidilla: cuatro versos de 7, 5, y 7, 5 sílabas. La serrana tiene una melodía fija, como la liviana; además ambas están fuertemente emparentadas. El ritmo es el de la seguiriya, aunque el acompañamiento de guitarra de la serrana, como el de la liviana, se hace “por arriba”, suele ser muy pausado y solemne, menos tenso que el de la seguiriya. Es un cante de gran riqueza melódica, de largos tercios. Algunos investigadores, siguiendo lo dicho por el escritor costumbrista Estébanez Calderón, han pretendido encontrar conexiónes entre la serrana y la caña. El baile de la serrana, como el de la liviana, es relativamente nuevo, vinculado al ballet flamenco por tanto, o al menos difundido, según Blas Vega (Navarro, J.L., y Ropero Nuñez¸1995.1996), por Flora Albaicín y Roberto Iglesias a parti del baile por seguiriyas, comon el que comparte alguna de sus características. | |
| Puntos: | |
| 03-10-11 23:46 | #8859271 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  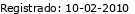 |   |
| LA SOLEARES El cante por soleá vértebra otra importante región flamenca. Bulerías, cantiñas, polo, caña y otros muchos estilos provienen o están emparentados con la soleá. La riqueza, diversidad y fecundidad de este cante son, acaso, las mayores del flamenco. De ahí que exista la soleá, como existe la caña o la serrana, sino el cante por soleá. La mayoría de los flamencos actuales la considera, con la seguiriya, el más importante de los estilos flamencos, y el lugar donde el intérprete demuestra su dominio de las formas y capacidad artística. La hipótesis más aceptable respecto a su origen es la de que se trata de una evolución de la música con que se acompañaba un baile popular de compás ternario llamado jaleo. Así lo considera Machado Álvarez al afirma respecto a estos cantes que “reciben indistintamente el nombre de soledades o copla de jaleo” (1879), que “designadas también por el pueblo con los nombres de soleás, soleaes y soleares, llamábanse años atrás más especialmente, y aún se llaman hoy, coplas de jaleos” y que “hay también soledades de cuatro versos y (…) la letra por regla general es de carácter triste y abatido y no como eran originariamente, antes de agitarse, si vale emplear esta expresión, las llamadas también coplas de jaleos”. Esta teoría fue retomada más tarde por folcloristas y musicólogos como Rodríguez Marín o García Matos (1984), basándose en las anotaciones musicales que se conservan de esta música de jaleo. Suponen dichos autores que la interpretación independiente del baile de esta música, en virtud de la excelencia de algunos de sus intérpretes, acabó por individualizarla, haciéndose más lenta que en su versión para la danza. De hecho las soleares más antiguas conservadas por tradición oral y en grabaciones presentan un ritmo más vivo y bailable (aunque esto es un fenómeno común de todos los estilos del flamenco). Esta hipótesis explicaría también el origen del nombre del cante, aunque García Matos también propone como causa posible de esta denominación una de las letras que se conservan de las primeras soleares. Su independencia del baile se habría producido poco antes de 1850. Machado Álvarez, en el lugar apuntado, incluso llega a dar un paso más allá en esta dirección al plantear la hipótesi de que “según la indicación del cantaor que nos dio esta noticia (Juanelo de Jerez), las coplas andaluzas llamadas antes de jaleo, forman hoy, por decirlo así, el primer eslabón de esa cadena de producciones conocida popularmente con el nombre de cantes flamencos” (1879). No iba tan descaminada la teoría apuntada por Juanelo a Machado Álvarez puesto que, si no de todo el cante flamenco, sí es cierto que las soleares, y por lo tanto sus antecesores los jaleos, son el cante matriz de muchos otros cantes flamencos, y causantes de la flamenquización de una amplia región del espectro flamenco, como hemos señalado. Hoy se conserva en el acervo flamenco un estilo de cante por jaleo, llamado jaleos extremeños, que podemos considerar un residuo contemporáneo aflamencado de estos jaleos folclóricos. Literariamente la soleá es una estrofa de tres o cuatro versos. La hipótesis de filiación con los jaleos incluye la propuesta de que la soleá era en principio una estrofa de tres versos. Hoy gozan de idéntica popularidad soleares de tres y cuatro versos. Éstos son octosílabos y riman los pares en la estrofa de cuatro versos y los impares en la de tres. Dicha estrofa procedería, según Rodríguez Marín, del romance, o, quizá, de otra estrofa tradicional: la quintilla. Aunque se ha dicho en repetidas ocasiones que la soleá es sentenciosa y moralizante, lo cierto es que la temática de este cante incluye también elementos dramáticos de la misma manera que otros más ingenuos o cotidianos. Realmente cualquier tema tiene cabida en la soleá, aunque a todos dota este cante de su carácter sobrio y equilibrado. Musicalmente se la ha definido como un cante en “tonalidad menor, modulando a veces a su relativo mayor y haciendo una breve pausa en la subdominante del menor para comenzar de nuevo” (Molina y Mairena 1963), aunque lo cierto es que esta definición resulta algo confusa. Faustino Núñez ha destacado su carácter modal (Navarro, J.L., y Ropero Núñez, M., 1995 – 1996). Su compás es mixto o alterno (6/8, 3/4) en doce tiempos, distribuidos los acentos de la siguiente manera: un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Es de carácter modal, como hemos dicho, como todos los estilos considerados básicos, y el acompañamiento de guitarra se realiza preferentemente “por arriba”. Melódicamente presenta una gran variedad de temas emparentados, en virtud de las variantes geográficas y personales. Destacan, por un lado, los estilos de Alcalá de Guadaira (algunos de los más solemne), Lebrija, Utrera, Triana, y por otro Cádiz, los Puertos y Jerez. Como es el caso de la seguiriya, la consideración de los diferentes creadores de estilos de la soleá sería una larga enumeración de cantaores flamencos, aunque hay algunos nombres señeros que constituyen la historia de este estilo, Se considera que la soleá hace su aparición, con esta denominación, es decir desvinculada del baile, hacia 1840 en Triana. El primer nombre de intérprete que conserva la tradición oral es el de una cantaora trianera, La Andonda. Entre finales del siglo XIX y principios del XX la soleá adquiere su configuración de cante que hoy tiene, y en dicho proceso debemos destacar los nombres de La Serneta (Utrera), creadora de varios estilos de cuño clásico, Frijones (de Jerez), de soleá breve y directa, el Mellizo (Cádiz), así como los de Juaniqui (de Lebrija), de subida característica en el penúltimo tercio, o Joaquín el de la Paula (de Alcalá de Guadaira), reposada y solemne, caracterizada por la ligazón de sus dos primeros tercios, en fechas más recientes. Todos los citados son autores de estilos muy difundidos y vigentes hoy día. | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 00:31 | #8870936 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  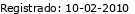 |   |
| BAILE POR SOLEÁ Como baile es uno de los más populares, hecho que conecta con su presunto origen en los jaleos. De hecho Machado Álvarez afirma que se trata de un estilo bailable (1881). Se un baile femenino, ya que en él es fundamental el juego de mano, brazos, cadera, cintura y cabeza; los punteados, las figuras, el paseo y las mudanzas, lo que tradicionalmente se ha considerado en el flamenco como “baile de mujer, frente al baile centrado en las piernas y los pies, que sería el “baile de hombre”. Sin embargo esta diferencia de género es hoy sólo válida para el baile tradicional, entre otras razones por el extremo virtuosismo que muestran los bailaores flamencos de ambos sexo, en que las piernas y el zapateado y los pateos (golpes fuertes de pies contra el suelo) juegan un papel muy importante. De ahí que hoy sea bastante frecuente ver a bailaoras interpretar danzas consideradas en su momento como exclusivas de hombres, como la seguiriya. Algunos tratadistas, sin embargo, deploran la inclusión excesiva de taconeos en la soleá a pesar de lo cual la escobilla, que consiste en un aumento progresivo de la velocidad y complejidad del zapateado, en la parte central del baile, es uno de los elementos estructurales de la soleá. Fue La Cuenca la que introdujo, al parecer, el zapateado en la soleá (Otero, 1912) y La Mejorana la primera en hacer la alta elevación de los brazos característica de este baile en su forma actual (Quiñones, (1964). | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 00:39 | #8870977 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  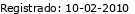 |   |
| La caÑa y el polo La caña es otro de esos cantes flamencos, como la alboreá o la debla, a los que se ha querido dotar de un halo enigmático y legendario. Esta tradición arranca de los escritores costumbristas: Richard Ford (1846) la hace proceder etimológicamente del árabe gaunnia (canto), etimología que asume Estébanez Calderón (1847) que la considera, por tanto, un canto de origen árabe del que procederían a su vez “los olés, las tiranas, los polos, las modernas serranas y tonadas” y que describe como “melancólico y triste”, características que dan fe, según este autor, de su primitivismo. Esta es la causa de la alta valoración de que goza este estilo, hasta el punto de que muchos lo consideran como el origen de todo el flamenco, consideración que no se corresponde con la realidad actual de este cante. Buena parte de los nombres de los más primitivos artistas flamencos que han llegado hasta nosotros aparecen vinculados a este cante: Tío Luis de la Juliana, El Planeta, El Fillo. Ello ocurre en los testimonios mencionados (Ford, Estébanez Calderón), o a través de Juanelo, el informante del folclorista Antonio Machado Álvarez Demófilo (1881). En todos estos casos los testimonios hablan de diferentes estilos de caña y policañas. La realidad actual de este cante es menos compleja. De hecho se trata de una única melodía, algo rígida, que se canta con el ritmo y acompañamiento de la soleá. Habitualmente está asociado al baile. García Matos atribuye su origen a una canción popular andaluza de la que tomaría el nombre. Por todo lo cual podemos suponer que la caña primitiva, como la de Tío Luis el de la Juliana, es un cante y baile tradicional andaluz, preflamenco. En la configuración flamenca de la caña, que incluye un remate por soleá, se suele considerar clave la influencia de El Fillo primero y de Tío José el Granaino más tarde. El polo es un estilo tan próximo a la caña que la mayoría de los autores que hablan de estos estilos se ven obligados a subrayar que son diferentes. Existen, en efecto, diferentes melodías y un aire menos dinámico, aún más solemne, que el de la caña, pero ambos cantes comparten su elemento característico: un grupo de cinco o seis melismas, de procedencia antifonal según Faustino Núñez (Casares Rodicio, 1999), que se entonan después del segundo tercio y una vez completada la copla. Esta hipótesi de Núñez se ve reforzada por la descripción que hace Estébanez Calderón en las Escenas andaluzas (1847) de la interpretación del Polo Tobalo por parte de Juan de Dios, “acompañándose al final, como en un coro, de los demás cantaores y cantaoras cosa por cierto que no cede en efecto músico a las mejores combinaciones del maestro más famoso”. Tanto el polo como la caña tienen un fuerte carácter modal y se acompañan a la guitarra “por arriba”. García Martos ha señalado la existencia en el siglo XVIII de un baile popular con el nombre de polo, ratificada por testimonios de la época como José Cadalso en la séptima de sus Cartas marruecas (1789). Pepe de la Matrona puso en circulación en los años cincuenta una interpretación más rica y viva que la habitual entonces que acababa, como la caña, con una soleá. Matrona le añadedió una coda o remate distinto. Este cantaor interpretaba un polo atribuido al cantaor rondeño Tobalo, llamado el Polo de Tobalo, el mismo cante del que dice Estébanez Calderón que interpretaba Juan de Dios, con una cuarteta del Romance del conde Sol. De nuevo el romance. El estado de anquilosamiento del polo y la caña es tal que la mayoría de los intérpretes actuales se limita a reproducir mimétricamente las versiones de los años cincuenta, periodo del renacimiento contemporáneo de estos cantes. Se ha pretendido que, acorde con la gran popularidad que los testimonios literarios nos ofrecen de la caña, existía en el siglo XIX un baile flamenco tradicional de este estilo, pero lo cierto es que la versión actual de la caña es un baile coreografiado en los años treinta por Carmen Amaya, ((aunque algunos Faustino Núñez señalan un antecedente en el bailador sevillano Antonio de Juana Porrote). Más razonable parece pensar, con García Matos, que existieron y bailaron cantes y bailes puramente folclóricos llamados cañas (diferentes variantes) y polos, que más tardes, tal vez en el último cuarto del siglo XIX, darían lugar a estos cantes flamencos. Así aunque la caña que nos describe Estébanez Calderón (1947) es un baile individual, este mismo autor señala que podía interpretarse en pareja, por lo que lo podemos considerar un estilo aún cercano al folclore. Lo cierto es que muchos de estos estilos flamencos, en su fase inicial, habrían de convivir con su versión folclórica tradicional, como ocurre hoy día con algunos fandangos, diferenciándose únicamente por el peculiar “estilo Flamenco” vocal de algunos de sus intérpretes, mientras que otros lo seguirían interpretando a la forma tradicional folclórica hasta que esta forma primitiva folclórica desapareciera, para la mayor parte de los estilos, arrastrada por la popularidad de la nueva forma de cantar, flamenca. | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 11:06 | #8872220 -> 8841832 |
Por:elpupa  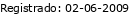 |   |
| RE: La caÑa y el polo Mi enora buena sea quien sea el que escriba estas cosas del flamenco, aparte de que son bonitas enseña a conocer, lo que es el cante flamenco. | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 11:43 | #8872446 -> 8841832 |
Por:fandanguillo  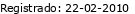 |   |
| El buen cante flamenco <<El buen cante flamenco contiene valores artísticos tan esencialmente genuinos que a veces es difícil penetrar en ellos y captar en toda su expresión las multiples motivaciones con que estremece nuestra sensibilidad>>. Porque aparte de su singular musicalidad, toda una auténtica entelequia que se resiste al pentagrama, y de su actitud racial, humanisíma, entrañada en lo profundamente dramático de la exixtencia, el cante, el buen cante, tiene el sumo poder de conjurarmos (en reunión o en soledad, en la alegría o en la tristeza)alrededor de un ingénito sentimiento, de algo que nos significa y nos distingue a cuantos gustamos de su imperiosa, arrolladora y honda calidad lírica. De ahí que los verdaderos aficionados tengan preferencia por los cantaores con "DUENDE", Por aquellos que al cantar se hacen cante mismo, y por un extraño don, por un innominado timbre de su voz, conmueve siempre, llegan, pellizcan, fragelan el alma en cualquier momento o tercio del cante, poniendo de manifiesto la jondura y el ange de su arte. | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 12:24 | #8872697 -> 8841832 |
Por:Elguadiana   |   |
| RE: El buen cante flamenco Er día que tú nasiste Er sol se vistió de limpio, Y hubo en er sielo una juerga Que bailó hasta Jesucristo. Enmedio der corasón Grande puñalas te dieron; ¡Mira si lo tienes duro Cuando rechasó el asero! Naide levanta ar caío, Que yo á uno levanté, Y después de levantao Er me dejó á mí caé Tu pare y tu mare disen Que no los dejo dormir; Dentro de la casita tienen La que no me deja á mí Tengo e jasé un castiyo En la punta e un arfilé, Y ha de tené más firmesa Que ha tenío tu queré Todo el hombre que se casa Con una mujer bonita Hasta que no llega á vieja El susto no se le quita. Tengo yo mi corazón Tan jechesito á mi mañas, Que le digo "yora", y yora, Y le digo "canta", y canta Er día que tú nasiste Se cayó un cachito e sielo, Y jasta que no te mueras No se tapa el abujero. Saludos. | |
| Puntos: | |
| 05-10-11 23:59 | #8877948 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  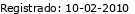 |   |
| LA ALBOREÁ Y con la alboreá., de nuevo la leyenda. En los años sesenta circuló el mito de que este cante, poco conocido y vinculado a los rituales nupciales gitanos, no debía interpretarse jamás fuera de este ámbito (Molina y Mairena, 1963), al mismo tiempo que uno de los creadores o difusores de dicha leyenda, el cantaor Antonio Mairena, afirmaba (1976) que dicho estilo es la raíz que alimenta “con su música y hasta con su literatura el tronco, las ramas y las hojas de todo el cante gitano-andaluz”. El cante de la alboreá esta relacionado con los cantes de alborada tradicionales. Exalta la virginidad de la novia, con un alto contenido simbólico en que se incorporan referencias de carácter ritual, sacral y de afirmación colectiva. Musicalmente se canta y se toca (y baila) por soleá, aunque con un ritmo vivo, lo que se conoce en el flamenco como “soleá bailable” o “soleá por bujería”, con una melodía propia, característica, rica y alegre, de probable ascendencia folclórica. En la zona oriental andaluza se canta y se baila la albordeá con un ritmo de tangos. La alboreá aparece en ocasiones mezcladas con fragmentos de romances. De nuevo el romance. Respecto a las connotaciones sociológicas, o la significación que la boda tiene en el mundo gitano, como consecuencia de su asimilación de rituales hispanos, debemos remitir al lector a trabajos de contenido más antropológico como los de Bernardo Leblon o Luis Suárez Ávila. | |
| Puntos: | |
| 13-10-11 19:01 | #8921570 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  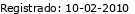 |   |
| BULERÍAS La teoría más extendida respecto a su origen afirma que procede del cante por soleá, del que adopta el ritmo o compás, adquiriendo estatus de cante propio a finales del siglo XIX. La bulería tradicional es una copla de tres o cuatro versos octosílabos, ocasionalmente una seguidilla, aunque este cante admite todo tipo de metros e improvisaciones. Es un estilo alegre, ritual, vivo, de ritmo febril e incesante palmeo a contratiempo, que provoca gritos y voces de jaleo,… y en el que siempre acaba haciendo acto de presencia el baile. Asimila cualquier tipo melódico, si bien la melodía tradicional es sencilla, corta y viva y de carácter modal, aunque algunas bulerías tradicionales, como las de Cádiz, se cantan en tono mayor. A veces esta variación se realiza en un mismo recital de bulerías, lográndose un cambio muy efectista. Se acompaña a la guitarra preferentemente “por medio”, aunque es uno de los estilos más variable del acervo flamenco, y está en continuo proceso evolutivo. Incluso hay algunas bulerías que se interpretan en tono menor, los llamados “cuplé por bulería”, que suele ser adaptaciones de temas populares a este ritmo. Lo importante en la interpretación de este estilo es decir bien la letra ajustándose aun compás exacto, lo cual requiere una alta dosis de virtuosismo, a la vez da pie a las más variadas improvisaciones flamencas, glosolalias y trabalenguas. Según algunos, el origen de la bulería debe buscarse en el estribillo con que suele acabar la interpretación de la soleá: es una serie de dos o tres versos en que, acelerando el ritmo, concluyendo el recital soleaero. Tradicionalmente se localiza este origen en el jerezano barrio de Santiago, auténtica capital de la bulerías, en concreto debido al cantaor El Loco Mateo. Sin embargo la filiación de la bulería con la soleá parece sugerirnos, de aceptar la hipótesis de que la soleá procede de la ralentización de los jaleos, que la bulería puede ser la mejor forma contemporánea de los jaleos, sobre todo después de que desbancase a las cantiñas como estilo festivo flamenco por excelencia. Ello implicaría que los jaleos serían una forma primitiva, preflamenca, de las bulerías y que, por lo tanto, la existencia de la misma, aunque no con esta denominación, es anterior a la soleá, de la que procede según la mayoría de los teóricos del flamenco, como hemos dicho. Es cierto que la denominación de bulería en la literatura Flamenca es muy reciente, nombrándose este cante con anterioridad como fiestas, chufas, pero también como jaleo o jaleos. En todo caso el esquema evolutivo con el que se explica la bulería en la mayoría de las teorías actuales es éste: de la aligeración de la soleá se obtiene una forma arcaica de bulería que se mantiene viva con la denominación de “bulería por soleá” o “soleá por bulería”, y también bulerías “ar gorpe” o para escuchar. Según las teorías mencionadas, tales formas derivaron en otras, vinculadas al baile, hasta llegar en el siglo XX a las versiones de la Niña de los Peines o el Niño Gloria, creadores de la bulería actual en un sentido tradicional En las bulerías, como en la mayoría de los cantes, se puede establecer una tipificación geográfica, cuyo centro sería Jerez. Luego Lebrija, Cádiz, Utrera, Sevilla, etc. A pesar de ello debemos destacar, otra vez, la importancia de la inventiva personal y la capacidad de improvisación en las bulerías. Se puede decir que se trata, con los tangos, y después de haber sustituido a las cantiñas en este sentido, del más característico baile flamenco popular, definido por la abundancia de giros impulsivos e inflexiones, y por su capacidad de integrar toda clase de lances espontáneos que la exaltación del momento sugiera al intérprete, admitiéndose, incluso, los saltos en la interpretación masculina de este baile, vedados en los demás estilos flamencos. Es más probable, como decimos, su vinculación con los bailes de jaleos y boleros, porque los pasos primitivos revelan una cierta codificación coreográfica de origen folclórico, como ocurre en todos los bailes flamencos de origen popular. | |
| Puntos: | |
| 13-10-11 19:34 | #8921751 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  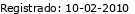 |   |
| JALEOS Hoy interpretamos en Extremadura a la forma flamenca un cante denominado jaleo o jaleos, de ritmo ternario, muy vivo, próximo a la bulería de la que ha recibido la influencia, de carácter modal, y con una estrofa de tres versos octasilabos, con rima en los impares. Se puede considerar este cante una forma residual de aquellas primitivas "coplas de jaleo" que trazaron, según Machado álvarez, el puente entre los jaleos bailables folclóricos y las primeras soleares. Es un estilo nacido en Extremadura concretamente en Badajoz (En los arrededores de la Plaza Alta), de hecho este cante es, una forma primitiva, debe ser considerado el precedente de la bulería e, incluso, de la soleá. de hecho, como hemos señalado, en las antiguas grabaciones a las bulerías se las denomina como fiestas o jaleos, y sólo recientemente como bulerías. Es posible que en estos jaleos extremeños se puedan rastrear su origen, en las más importantes regiones del flamenco, pero como en el caso de las seguidillas o los tangos, el problema es que en la literatura antigua se denomina con este nombre a muchos estilos diferente de músicas y bailes. De hecho en el ámbito flamenco se denomina jaleo a todo estilo festro por parte de los palmeros, a los que se llama también jaleadores, recibiendo asimismo el nombre de jaleos al acompañamiento que estos palmeros hacen al cantaoe, al bailao o al guitarrista en todos los estilos festeros. | |
| Puntos: | |
| 17-10-11 23:39 | #8953597 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  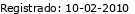 |   |
| LAS CANTIÑAS CANTIÑAS: Las Alegrías. Cuando se entra en Cai, Por la bahía, se entra en el paraíso de la alegría. Hablar de cantiñas es hablar de Cádiz: de su geografía, su historia, sus gentes… Ningún estilo flamenco tan localizado por su geografía como las cantiñas. Hoy día las cantiñas se enmarca en el esquema de acompañamiento de guitarra de las alegrías, auténtico paradigma o patrón de estos cantes, diferenciándose los distintos tipos de cantiñas por el tono, la melodía, así como por el tema y la letra, que en ocasiones, como veremos en el capítulo siguiente, dan nombre al cante. Las alegrías son el tipo de cantiñas más ricas y populares, de manera que su influencia se ha extendido a todos el grupo. Al margen de otros estilos de cantiñas testimoniadas históricamente, hoy se cantan las alegrías, cantiñas en general, el mirabrás, los caracoles y las romeras. Unos pocos estilos del segundo grupo han adquirido nombre propio en virtud de algunos de sus cultivadores o creadores, o de los protagonistas de su letras prototípica: la rosa, la cantiña de La Contrabandista, el cante de la Mirri, el de Rosario la del Colorao, el del Pinini de Utrera, ya fuera de la provincia de Cádiz,… mención aparte merecen las cantiñas cordobesas o alegrías de Córdoba, fruto de la aclimatación que el cantao Ricardo Moreno Mondéjar Onofre hizo en esta ciudad de la campiña andaluza de las alegrías, adquiriendo éstas el carácter sobrio, estático y solemne propio del cante cordobés. Aurelio Sellés, uno de los grandes cantaores gaditanos del siglo pasado, mantenedor de la escuela de Enrique el Mellizo, remonta, en su libro de memorias (Blas Vegas, 197  , la tradición de las alegrías y cantiñas hasta unos cantes tradicionales o jotillas gaditanas de principios del siglo XIX. Se dice que estas debieron tener su origen en las tradicionales jotas aragonesas y el contacto debió establecerse en virtud de las condiciones generadas por la guerra de la independencia. De hecho algunas de las letras tradicionales de las alegrías son de temáticas liberal y alusivas a acontecimientos de esta guerra. La tradición considera al cantao gaditano Enrique Burtrón como el responsable del aflamencamiento de dicho canto folclórico. Este se produjo por la influencia de la soleá en dicha jota tradicional. De hecho las alegrías y cantiñas tienen el compás de la soleá. Tal influencia debió efectuarse en el último tercio del siglo XIX. A partir de entonces las cantiñas se convierten en el género festivo flamenco por excelencia, para ser desbancadas en este aspecto más tarde, primero por el tango y luego por las bulerías. De la popularidad y extensión que tuvieron en esta época las cantiñas dan fe las que aún restan fuera del solar gaditano nativo. , la tradición de las alegrías y cantiñas hasta unos cantes tradicionales o jotillas gaditanas de principios del siglo XIX. Se dice que estas debieron tener su origen en las tradicionales jotas aragonesas y el contacto debió establecerse en virtud de las condiciones generadas por la guerra de la independencia. De hecho algunas de las letras tradicionales de las alegrías son de temáticas liberal y alusivas a acontecimientos de esta guerra. La tradición considera al cantao gaditano Enrique Burtrón como el responsable del aflamencamiento de dicho canto folclórico. Este se produjo por la influencia de la soleá en dicha jota tradicional. De hecho las alegrías y cantiñas tienen el compás de la soleá. Tal influencia debió efectuarse en el último tercio del siglo XIX. A partir de entonces las cantiñas se convierten en el género festivo flamenco por excelencia, para ser desbancadas en este aspecto más tarde, primero por el tango y luego por las bulerías. De la popularidad y extensión que tuvieron en esta época las cantiñas dan fe las que aún restan fuera del solar gaditano nativo. Las alegrías tradicionales consisten en una sucesión de coplas, por lo general de cuatro versos octosilabitos, entre los cuales se insertan ciertas variaciones, juguetillos en la nomenclatura de Demófilo o estribillos en la terminología folclórica más tradicional, de compás similar pero distinta melodía y coplas (una seguidilla), y ejecución más dinámica. Las alegrías y las mayoría de las cantiñas están en tono mayor. El nombre del cante dicta su universo temático: optimismo, gracia, buen humor, dinamismo, picardía, con abundantes referencias geográficas, exaltatorio de la bahía gaditana y sus gentes. Hoy, al margen de acentos personales, podemos considerar dos tipos de alegrías. Las clásicas, de compás lento y tercios escuetos y serenos, que conservaran Aurelio Sellés de Enrique el Mellizo. Y un cante más corto y ligero, de tercios ligados, popularizado por otro cantaor gaditano, Manolo Vega, en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Vargas difundió una introducción vocal o salía (creada al parecer por Ignacio Espeleta) que se ha hecho muy popular, aunque en la forma actual resulta algo estática y artificiosa. Este estilo ligero está considerado por algunos como más próximo al origen de este cante que, como ocurre con buena parte de los estilos flamencos, aparece asociado al baile, Otros consideran por el contrario que el ritmo primitivo de las alegrías era más sosegado. El baile actual de alegría suele clasificarse entre los bailes “de mujer”, relacionado, como su ritmo, con el de la soleá, y probablemente procede del primitivo baile de los panaderos, o al menos incorpora elementos de éste. Esta considerado como uno de los estilos más exigentes del flamenco, y se caracteriza, como los demás bailes de cantiñas, por su armonioso braceo, movimiento ondulatorios, suaves punteados (giros y movimientos ligeros de las puntas de los pies), mudanzas, castellanas de perfil y escobillas. | |
| Puntos: | |
| 18-10-11 00:51 | #8954073 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  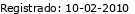 |   |
| Re: las cantiÑas ( ii ) El mirabrás, los caracoles y las romeras. Blas Vegas ha señalado cómo, convertidas las cantiñas en el género festero por excelencia del flamenco debido a su riqueza rítmica, su influencia se extendió a muchos cuplés, himnos liberales, pregones y otros cantos populares que se incorporaron a los cafés cantantes en el siglo XIX asimilando este ritmo, de forma parecido a lo que ocurría poco antes con los tangos, y a lo que ocurriría en el siglo XX con las bulerías y los propios tangos de nuevo. El cantao D. Antonio Chacón, por su extensa trayectoria artística, fue testigo privilegiado de esta época y estos cantes. Una vez que desaparecieron los cafés cantantes dichos estilos cayeron en desuso. Chacón, continua diciendo Blas Vega (1986), rescato algunos de estos cantos, incorporando otras frases y adornos melódicos, haciendo de ellos, que en general habían nacido como bailes, cantes de exhibición vocal. Son el mirabrás y los caracoles. El mirabrás procede de una canción republicana. Su adaptación se atribuye a Tío José el Granaíno, que le agregó un pregón, según señalara García Matos, procedente de una zarzuela de mediados del siglo XIX, haciendo un cante de exhibición con abundantes giros ornamentales. El nombre proviene de un verso del estribillo con que suele acabarse. El baile del mirabrás destaca por los paseos, el marcaje, las figuras y las falsetas y tradicionalmente se considera, por tanto, baile de mujer. Los caracoles, por su parte, son también un cante barroco y de exhibición, arreglado por Chacón, aunque su origen se remonta al siglo XIX: También se atribuye su flamenquización a Tío José el Granaino. Es, como el mirabrás, una larga sucesión de versos de distinta medida en una melodía parecida a aquél. Algunas de sus letras características, incluyendo el pregón del que toma el nombre, han sido rastreadas por Blas Vega en cancioneros populares del siglo XIX y como partes de zarzuelas. Su baile, vinculado al de las alegrías y la soleá, podría tener también relación con los llamados caracoles clásicos del grupo de bailes de palillos. Las romeras (o la romera) obtienen su nombre de su letra característica. Sus temas son más rurales y tempranos que los de otras cantiñas y su melodía guarda similitudes con el resto de los cantes de este grupo, atribuyéndose su creación, asimismo, a Tío José el Granaíno, o a Romero el Tito. Después de una época en que estuvieron casi olvidadas, hoy son bastante populares. Es también un baile puntero, esto es dominado por suaves pases con la punta del pie, como el resto de las cantiñas. | |
| Puntos: | |
| 18-10-11 10:41 | #8954932 -> 8841832 |
Por:fandanguillo  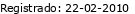 |   |
| RE: Re: las cantiÑas ( ii ) A Dios gracia que se abre el foro y empieza con algo agradable, valla pueblo con tanta malicia, no habra otra cosa de que hablar. El poeta Jose Angel Valente ha escrito lo siguiente respecto del cante flamenco <<Singular, extremadamente específico, el cante -sin merma alguna de esa calidad- es, al propio tiempo,extremadamente poroso. Lo absorbe todo, lo unifica todo en o desde su misterioso tronco último: el tronco negro del faraón. De haí que, siendo tan específico, sea a la vez universal>>. Y esta valoración, penetrante y acertada por demás, la recordamos a la hora de escuchar el cante específico de Porrina de Badajoz, porque en él se muestra patente y con plena continuidad esa porosidad que aglutina la copla, la melodía, el compás y el acento personal. En el decir cantaor del gran artista extremeño, por una parte, la melodía de los estilos está transida y transitada de un particularisino eco, tanto en los tercios altos como en los cambios hacia abajo, y por otra, la copla se mantiene con entidad protagonista, es capital en la concepción que Porrina de Badajoz tiene de su arte, no la ahoga ni la ensombrece nunca la música, y queda viva, clara en su mensaje poético. | |
| Puntos: | |
| 22-10-11 10:10 | #8978686 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  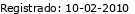 |   |
| TANGOS Los tangos deben ser considerados, por su diversidad e influencia en el flamenco, como uno de los estilos básicos de este arte. Las diferencias literarias al tango, como canción popular, danza, “tango americano” o “baile de negros “(Charles Daviller, 1867), hacia mediados del siglo XIX, son abundantes. Estas y otras referencias de la prensa de la época reveladas por Ortiz Nuevo (1990 y 1996: la primera mención histórica a este estilo parece ser la contenida en el período el regalo de Andalucía en la temprana fecha de 1849) permiten suponer que el tango era muy popular a mediados del siglo XIX y que su origen es, en efecto, americano o caribeño, como señala Ortiz Nuevo: de hecho la relación musical del tango con la habanera, el son, la rumba y la guaracha primitiva parece incontestable. Otra cosa es poder confirmar la dirección inicial de esta influencia, en la que se mezclan elementos de diversas procedencias. Además, como se sabe, la palabra ha sido utilizada para designar distintas manifestaciones musicales a un lado y a otro del Atlántico, lo que hace aún más difícil rastrear a su origen. Lo cierto es que en este tango americano, vinculado en principio a espectáculos de variedades y frívolos de pequeños teatros y locales, toma forma, por su ritmo, melodía, espíritu y contenido, la tendencia festera andaluza de los jaleos y otros cantes bailables del siglo XIX. Su aclimatación flamenca suele situarse en la zona bajo-andaluza y así encontramos hoy tres estilos comarcales básicos: Cádiz, Jerez y Sevilla. Sin embargo, dada su versatilidad y flexibilidad melódica, el sello personal es determinante en este estilo. Citemos no obstante la huella que a este estilo han dado Enrique el Mellizo de Cádiz, Frijones de Jerez, el Titi de Triana o, ya en el siglo XX, la Niña de los Peines, gran cantaora Sevillana. Otras variantes comarcales destacables son las de Málaga, o del Piyayo, con influencia del punto cubano, las de Extremadura, Granada y Jaén, cuyos tangos fueron revelados hace pocas décadas por el cantaor Gabriel Moreno. El carácter flexible de este estilo se observa en el hecho de que ha sido el vehículo de expresión favorito de buena parte de los intentos de renovación y aflamencamiento que a lo largo de la historia de este arte se han dado: desde la incorporación de muchos de los cantes americanos hasta el fenómeno llamado nuevo flamenco a finales del siglo XX. La copla tradicional del tango es de tres o cuatro versos octosílabos, aunque admite otros metros (la seguirillas, agrupaciones arbitrarias, etc.). El compás es el 2/4 ó 4/4. La melodía puede llegar a ser muy variada, incluso en una misma interpretación. El acompañamiento de guitarra tradicional se hace preferentemente “por medio”, y la melodía cantada tradicional es de carácter modal. El baile es, como se ha dicho, tan versátil y flexible como el cante, y probablemente nacieron a la par, a diferencia de buena parte de los demás estilos flamencos, muchos de ellos coreografiados en el siglo XX. Queremos decir que se trata de un baile popular y tradicional, eminentemente festero, apto para todo el mundo, aunque luego se haya hecho una versión estilizada para la escena. Es el baile flamenco popular por excelencia, de forma que, dominado por los poses livianos y por su carácter sensual de origen afrocubano (que en ocasiones da lugar a “posturas que no siempre eran lo que requerían las reglas de la decencia” Otero, 1912), se presta a todo tipo de movimientos e improvisaciones y es, por su fácil compás, el estilo, estrella en fiestas y reuniones informales. | |
| Puntos: | |
| 22-10-11 11:04 | #8978872 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  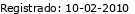 |   |
| TIENTOS Es un cante de aparición relativamente reciente ya que se origina a finales del siglo XIX o comienzo del XX. Procede del tango, del que adopta el compás, la copla tradicional, el carácter modal y el acompañamiento “por en medio”, aunque haciéndose más estático y solemne. Sus tercios se cantan largos, pues se trata de un cante de exhibición de facultades vocales. Podemos rastrear en él alguna influencia, menos musical que de carácter, de la seguiriya y la soleá. Esto es, una proyección de un estilo festero y alegre como el tango hacia lo grave y solemne. Si la letra del tango admite cualquier estado de ánimo, la de los tientos suele ser dramática y solemne, eminentemente lírica, hecho que se manifiesta en su interpretación. Apareció probablemente en Cádiz, donde se le conocía en un primer momento como tiento-tango. Su configuración moderna se debe a Enrique el Mellizo y a D. Antonio Chacón, gran difusor de los tientos. Tangos y tientos suelen aparecer hoy juntos, más en recitales que en grabaciones: se empieza el cante por tientos para, acelerando bruscamente el ritmo, pasar a los tangos. En gran medida por el abuso de esta unión los tientos han perdido hoy parte de lo que constituía su característica primordial: su riqueza melódica, su contención, en contraposición, precisamente, a la explosión de los tangos. Escasas interpretaciones actuales, entre las que cabe destacar las de Enrique Morentes y Miguel Poveda, poseen la delicadeza y sobriedad de las de Chacón, Pepe de la Matrona, Bernardo el de los Lobitos o La niña de los Peines. Como baile es grandilocuente y dramático. Algunos consideran a Joaquín El Feo como el creador del mismo, dado que hay testimonios de finales del siglo XIX, recogidos por Sebastián Gasch, que lo consideran un gran intérprete por este estilo, y se tiene a Rosa Durán como la gran maestra contemporánea de este baile. | |
| Puntos: | |
| 23-10-11 10:21 | #8982844 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  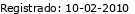 |   |
| EL FANDANGO El fandango es otro de los estilos fundamentales de este arte. Su importancia como canto folclórico unido a su contacto con el flamenco, a mediados del siglo XIX, dio lugar a una amplia región flamenca formada por los diferentes estilos de fandangos y por otros cantes derivados de fandangos locales. El fandango es esencialmente un baile y canto regional, con compás 3/4 que apareció en España en el siglo XVII. Buena parte de los ensayistas flamencos no duda en atribuirle un origen árabe. Otros se decantan por un origen americano. Incluso unos pocos lo emparientan, al menos nominalmente, con el fado portugués. Lo cierto es que musicólogos y folcloristas afirman que tanto su origen como el de su denominación nos son absolutamente desconocidos. Hay noticias documentales que nos hablan de la gran popularidad del fandango a mediados del siglo XVIII. Dicha popularidad se ha mantenido hasta hoy, siendo el canto y baile folclórico más extendido y popular de la geografía española. En Andalucía presenta muchas formas comarcales y locales, algunas de las cuales mantienen su condición puramente folclórica. Otros sin embargo recibieron la influencia del flamenco, debido a la enorme popularidad que alcanzó ha mediado del siglo XIX. Más tarde, en la centuria siguiente, y ya en el campo puramente flamenco, surgen los llamados fandangos personales o naturales, debido a la popularidad de que gozaba a principio de siglo el fandango en sus formas locales, y de los cantes flamencos originados a partir de fandangos locales: la rondeña, la malagueña, la granaína, la cartagenera, etc. La copla del fandango (y sus derivados) es habitualmente una cuarteta octosílaba, y a veces una quintilla. Se interpreta en seis frases musicales de cuatro compases en tono mayor, completándose con un ritornelo instrumental modal a la guitarra. Primera, tercera y quinta frases musicales acaban generalmente en el acorde de tónica del tono mayor; la segunda y la sexta descansa en el acorde de cuarto grado, y la cuarta en el acorde de quinto grado. Este esquema fundamentalmente es aplicable a toda la extensa gama de fandangos y, con algunas variaciones, a los cantes derivados de los mismos. Para estudiar el fandango y los cantes derivados del mismo podemos efectuar una división en virtud de su aparición histórica: .- Fandango de tipo comarcal y local. .- Fandangos transformados en estilos flamencos específicos muy elaborados: Malagueñas, granainas, tarantas, etc. .- Fandangos llamados naturales, artísticos o personales. Con influencias del primer y el segundo grupo, y de otros cantes flamencos. Aquí, sin embargo veremos los fandangos de creación personal a continuación de los fandangos de tipo local o regional, por su vinculación con el mismo, y para que la clasificación resulte nominalmente más clara, a pesar de que su aparición es posterior a la de los estilos levantinos (malagueñas, granainas, tarantas, etc.) de los que también reciben la influencia. | |
| Puntos: | |
| 24-10-11 08:26 | #8987312 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  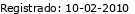 |   |
| El fandango de tipo personal Los más populares son acaso los de Huelva. En esta provincia existe una gran variedad de fandangos con algunas diferencias melódicas y de carácter: los hay más valientes y arrojados (Alosno) y otros más serenos y equilibrados (Almonaster la real, Encinasola). Los primeros se interpretan con el acompañamiento de la guitarra “por el medio” y los segundos “por arriba”. Los estilos más conocidos son los de las localidades de Alosno, Almonaster la Real, Cabezas Rubias, El Cerro del Andévalo, Calañas, Cortegana, Encinasola, Huelva, Puebla de Guzmán, Valverde del Camino y Santa Bárbara. Su impiración es campera (en ocasiones marinera) y local. Casi todos estos fandangos, dado su origen popular, tienen formas bailables folclóricas. Como intérpretes destacados José Rebollo, Antonio Rengel o Paco Toronjo que elaboraron versiones personales del fandango de Huelva que siguen cultivándose hoy día. Málaga es también una importante zona fandanguera. Sus estilos, y los de su zona de influencia, se suelen acompañar “por arriba”. El más antiguo, al parecer es la rondeña, muy citada por costumbristas y viajeros del XIX, siglo en el que este cante alcanzó gran difusión. Es un estilo primitivo, aunque su ejecución requiere grandes facultades vocales. Su temática es muy amplia, si bien predominan los temas campesinos propios de la comarca de Ronda, al oeste de la provincia de Málaga. El toque de guitarra solista de la rondeña fue creado por Miguel Borrell, pero Ramón Montoya fue el que le dio el carácter independiente y la riqueza característica, afinándolo en otra tonalidad y convirtiéndolo en un toque ad-limitum, esto es, no sujeto a un ritmo externo estricto. El baile de la rondeña, al margen de que existiera una primitiva versión folclórica, desaparecida por completo, fue creado en el siglo XX por la bailaora Carmen Amaya, y está emparentado con el del tarantos, aunque su estilo es, tal vez, más barroco. La jabera es un cante muy exuberante y rico en melismas por lo que se presenta a la exhibición de facultades, ya que el cantao tiene la posibilidad de alargar los tercios a voluntad. Ello hace suponer que el estado actual de este cante está más alejado de sus orígenes folclóricos que la rondeña. Algunos han pretendido derivar el nombre de habera “vendedora de habas”, y apuntan su origen en un pregón callejero. Estébanez Calderón habla en su obra de “malagueñas por el estilo de la jabera”, de manera que el nombre del estilo evoca al de su supuesta creadora, a la que el escritor costumbrista andaluz llama “célebre cantadora”. Los verdiales toman su nombre de una comarca montañosa próxima a Málaga en que se desarrolló este fandango. Algunos lo consideran el origen de todo el cante malagueño. Su influencia se extiende a todos los fandangos de filiación malagueña, más allá de los límites provinciales, como veremos. Es un canto rural y eminentemente bailable. Su interpretación genuinamente folclórica presenta diferentes elementos alejados del ambiente propio del flamenco: desde su ejecución vocal al atuendo tradicional, con grandes sombreros de borlas, del baile; pasando por el baile mismo, que tiene un marcado carácter colectivo, folclórico, ya que se baila por parejas, y en su coreografía incluye un salto, elemento éste ajeno por completo al carácter introvertido y extático del baile flamenco, careciendo de los desplantes, los paseos, los espasmos y demás elementos característicos de la danza flamenca. También pertenece al ámbito puramente folclórico su acompañamiento de guitarra, laúd, violín, castañuelas y pandereta, impropio del arte flamenco. Sin embargo existe una versión puramente flamenca de este fandango tradicional. Emparentados con las malagañas encontramos los fandangos de Lucena, con dos variantes actuales, la de Dolores de la Huerta, popularizadas por Escarcenas y la Niña de los Peines, y la de Rafaelillo Rivas, arregladas y popularizadas por Cayetano Muriel Niño de Cabra. En Puente Genil se canta un fandango parecido llamado Zángano. También de filiación malagueña son los fandangos de Granada (diferentes de las granainas, La Peza, Quéntar, Güejar Sierra y El Rescate. La influencia del fandango malagueño llega hasta la provincia de Almería y de Jaén, pero tanto el fandango de Almería, a pesar de algún intento moderno de aflamencamiento, como el de Charilla, pertenecen al ámbito puramente folclórico. | |
| Puntos: | |
| 27-10-11 21:27 | #9008940 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  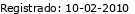 |   |
| Fandangos naturales, artisticos o personales Este tipo de fandangos proliferó en las primeras décadas del siglo pasado, manteniendo su popularidad hasta hoy. Fue el estilo estrella de la llamada ópera flamenca, y de cantaores tan importantes como Manuel Vallejo o Pepe Marchena. Es precisamente la influencia de este último intérprete lo que desrregionaliza el fandango (González Climent, 1975) y lo libera del ritmo externo estricto, encauzándolo por nuevos caminos estéticos. Dado que la ópera flamenca ha sido el periodo histórico en que el flamenco gozó de una de las cimas de su popularidad, no debemos subestimar la importancia de este tipo de fandango, como en ocasiones se ha hecho en el ámbito del ensayo flamenco. El fandango personal, también llamado artístico o fandanguillo, nace cuando este pierde sus rasgos ligeros y folclóricos, su estricto compás que lo vinculaba al baile, de manera que el intérprete puede alarga los tercios a voluntad, razón por la cual recibe también la denominación de fandango natural. Cada cantaor lo interpreta con detalles melódicos propios, de ahí la denominación de personal. Se pueden considerar como estilos principales los siguientes: Fandangos del Niño Gloria, uno de los más brillantes, o el de Manuel Torre, ambos basados en los fandangos de Huelva; Fandango de José Cepero, basado en la granaína; Fandangos de Manolo Caracol, basado en la malagueña. En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado se consideró que la influencia de la soleá era la más fructífera para hacer del fandango un estilo serio, enjundioso, grave, apto para la expresión de los sentimientos más profundos, y así surgieron creaciones como las de Manolo Caracol, Pepe Pinto, El Niño de la Calza o Fernando de Utrera, muy populares todas ellas en la actualidad. Otros estilos destacables son los del propio Pepe Marchena, muy melismáticos y uno de los más cultivados a lo largo de la historia del flamenco, o los de Pepe Aznalcóllar. | |
| Puntos: | |
| 29-10-11 23:10 | #9019160 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  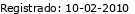 |   |
| MALAGUEÑAS Este estilo del flamenco es considerado como el más característico de los denominados cantes de levantes, por ser oriundos de zonas situadas al oeste de la región primigenia del flamenco, esto es, las provincias de Sevilla y Cádiz. Procede del fandango de Málaga que, como otros cantos populares andaluces, se aflamencó en la segunda mitad del siglo XIX. El acompañamiento de guitarra se efectúa “por arriba”, la malagueña no tiene un ritmo externo estricto, sino que el cantaor posee la facultad de alarga los tercios a voluntad, con abundancia de melismas y adornos vocales. Es lo que se llama, en la flamencología tradicional, cante ad limitum, no ajustado a un ritmo estricto externo. Su copla es una quintilla, de rima cruzada, en cuya ejecución se repite el primero o segundo verso, según el esquema del fandango que comentamos en escritos anteriores. De variada temática, hay letras muy elaboradas y otras de carácter más sencillo y espontáneo. Este estilo fue muy popular a finales del siglo XIX y todos los cantaores famosos de la época aportan su propia malagueña, como ocurriría unas décadas después con el fandango. Así señala González Climent que “la malagueña, tal y como la generalizó, entre otros, D. Antonio Chacón, es, sin discusión alguna, cante grande” (1955), muy alejada ya de su origen folclórico. Al margen de esta gran figura de la malagueña, que veremos más abajo, éstos son los principales nombres que jalonan la evolución de este cante, con uno o más estilos por cantaor: -. Juan Breva. Cantaor malagueño, su estilo es un cante primitivo, sencillo y dulce, cercano aún a la forma abandolá (así se llama en Málaga al fandango campero, por su acompañamiento rítmico muy acusado, que en un principio se hacía con un instrumento llamado bandola, una bandurria primitiva). -. Enrique el Mellizo. Gaditano. Sus malagueñas, chica y grande, son contemporáneas de las de Juan Breva, aunque mucho más elaboradas y melismáticas, por lo que son muy apreciadas en el mundo flamenco. Cultivadas especialmente en Cádiz y Jerez, tuvieron en Aurelio Sellés a uno de de sus mejores intérpretes. Inauguran, por su alejamiento rítmico y melódico del fandango de Málaga, la malagueña tal y como se conoce hoy. Es tradición que El Mellizo se inspiró para componer esta malagueña en el cante litúrgico católico. .- El Canario. Cantaor de Álora, en la provincia de Málaga. Su cante es muy espectacular, emparentado con la tarara y la cartagenera. -. Fosforito. Gaditano, amigo y rival de Chacon, es tradición, iniciada por Fernando el de Triana, que ambos artistas se influyeron mucho mutuamente. Para no confundirlo con Antonio Fernández Díaz, alias Fosforito, cantaor contemporáneo, a veces se le llama Fosforito el Viejo. Su cante, caracterizado por un ascenso de la melodía en el penúltimo tercio, fue muy popular en su tiempo pero hoy casi ha desaparecido. .- La Trini. Cantaora malagueña de finales del siglo XIX. Las coplas de sus malagueñas , autobiografía según la tradición, están repletas de drama y sentimentalismo. Su cante es hondo y difícil, con un bello descenso melódico que requiere grandes facultades. .- El Personista. Cantaor de Linares, en la provincia de Jaén, del siglo XX. Creador de un estilo caracterizado por su subida melódica y un quiebro final desolador, contraste que la convierte en una de las más bellas malaguillas. Otros estilos de malaguellas notables son los de Gayarritos, la Peñaranda, lírica y sentimental, muy sentimental, muy triste, la del Pena, la del Niño Velez, la del Ruso,etc. Por su parte, D. Antonio Chacón creó al menos cinco estilos de malagueñas. Su impronta está presente en todo el cante flamenco, en especial en los estilos levantinos. Su biógrafo Blas Vega señala al respecto que “en este cante fue su revolucionador, su jerarquizador, su mejor interprete, su divulgador y su creador genial” (1986). Ya hemos señalado que según González Climent la malagueña es hoy lo que es gracia al genio artístico de Chacón, que la desligo definitivamente de su ámbito geográfico, haciendo de un fandango local un cante profundo, y jondo de forma que, “no sólo señalo el signo de grandeza y majestuosidad de la malagueña, sino que después de él no hubo otra forma de atacar este estilo” (González Climent 1955). En este proceso de configuración de la malagueña moderna debemos señalar, asimismo, el papel importantísimo de Ramón Montoya como configurador del toque contemporáneo, muy evolucionado respecto a la forma primitiva abandolá de la malagueña. Los estilos de Chacón son brillantes y de pulcros melismas que hacen de sus malagueñas las más equilibradas y fértiles del grupo. Junto a su etapa de formación en los cafés cantantes, la ópera flamenca fue otra época dorada para la malagueña, y para todo el cante de levante. Hoy día sigue siendo uno de los cantes más populares. Recientemente el cantaor Diego Clavel ha recogido en D.C., hasta cuarenta y siete estilos diferente de malagueña, lo que da fe de su diversidad y vitalidad. | |
| Puntos: | |
| 31-10-11 20:10 | #9027110 -> 8841832 |
Por:pecuflajcs.  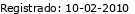 |   |
| GranaÍna y media granaÍna La gramaína es otro de los estilos de levante. Su copla es la del fandango: una quintilla en que se repite el primer o el segundo verso. De hecho procede de un de los fandangos locales de Granada (de lo cuales el cante de Frasquito Yerbabuena, intérprete de la primera mitad del siglo XX, sería su mejor versión contemporánea). La granaína es un cante elaborado, sin señales externas que marque el ritmo de una forma estricta, igual que la malagueña, de la que toma diversos elementos, con profusión de melismas y otras ornamentaciones. Armónicamente más alejada de la secuencia de acorde del fandango, y con un acompañamiento característico en el ámbito modal de Si. Es un estilo cuya paternidad pertenece al genio de D .Antonio Chacón, que conoció los primitivos cantes de Granada hacia 1890 (Blas Vega, 1986), así como Ramón Montoya, que ideó el acompañamiento adecuado a los cantes de Chacón. La media granaína es un cante todavía más brillante y barroco, debido también a Chacón. Fue un cante muy extendido, como la granaína, a principio del siglo XX, popularizándose una versión del cantaor sevillano Manuel Vallejo, que acuño una formula aún más recargada y efectista. Otros importante cultivadores de ambos estilos fueron José Cepero, creador de una granaína sobria y muy bella, Juan Mojama, Manuel Centeno, Pepe Marchena, Jacinto Almadén o Aurelio Sellés. Hoy día la granaína sigue siendo uno de los cantes más populares. La granaína ha tenido también recientemente algunas versiones coreográficas inspiradas en el baile del Taranto, entre las que sobresale la de la granadina Eva la Yerbabuena, que remata en verdiales, aunque podemos suponer que el primitivo fandango de Granada era bailable, como atestiguan los escritores costumbristas del siglo xix. | |
| Puntos: | |
| Tema (Autor) | Ultimo Mensaje | Resp | |
| Otrabe flamenco Por: ELETRAO | 28-09-11 20:09 Vallegarzón | 6 | |
| Flamenco Por: soydefuera | 15-03-10 15:33 soydefuera | 0 | |
| PARA ANTONIO 90 CANTE FLAMENCO “LAS TEMPORERAS” Por: cante_jondo | 12-01-10 20:09 cante_jondo | 0 | |
| Las Formas y Estilos de Arte Flamenco Por: cante_jondo | 19-11-09 23:34 cante_jondo | 0 | |
 |  |  |