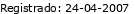| Una luz en la noche.
Era un día de invierno verdaderamente frio y sombrío.
Hace ya unas horas que los incipientes y tímidos rayos de sol que iluminaron a mediodía los yermos y adormilados campos, fueron absorbidos por el creciente oscurecer.
Martín es un hombre ya mayor, un anciano que a sus noventa y dos años, ve el trascurrir lento de los días y como su vida pasa apacible, silenciosa, en espera de esa última y postrera hora, que siente ya cercana, se lo lleve de éste mundo, como esa la ligera y frágil hoja del otoño que la llegada de los fríos y los hielos marchitó.
Al anochecer, como es habitual, se encamina cuesta arriba, en busca del refugio cálido y acogedor que proporciona la vieja taberna de la Taurina, llena de ese aire irrespirable, de una densa humareda y espesa oscuridad.
Camina muy despacio, en silencio, jadeante con la cabeza baja, parándose a cada instante para tomar un respiro y llenar sus atrofiados pulmones con una bocanada de ese aire fresco impregnado del olor y aromas de las jaras y eucalypto que se desliza y baja de la sierra.
De vez en cuando se detiene y deja descansar el peso de su frágil cuerpo, sentándose en el poyo o sostribando su encorvada y dolorida espalda contra el quicio de alguna cercana y vieja puerta.
A estas horas, para hacer más llevadero su abandono, soledad y tristeza, el inconsolable anciano, tiene necesidad de liar un cigarro, echar una parrafada y compartir al calor de la mistad un buen vaso de vino de la tierra con los entrañables ancianos de su edad del vecindario que aún le quedan.
Hoy es treinta y uno de diciembre, Noche Vieja.
La tertulia será breve. Sabe que todo el mundo se recogerá pronto en sus casas, para reunirse en familia, celebrar y esperar con impaciencia y esperanza la llegada del Nuevo Año.
Él está sólo. No tiene familiar alguno. Lo más cercano unos primos segundos, que lo atendieron y miraron a la cara mientras el miserable y vil dinero duró. Después, ya se vé, se quedó así, desamparado, sin alma o perro alguno que lama y cure sus miserias.
¡ Qué lejanos quedan hoy, aquellos días felices de la añorada infancia y juventud ¡
Desde niño vivió siempre en el campo, rodeado del ganado, sus cabras, sus ovejas, sus leales mastines y careas, contemplando en rededor la inhiesta, esbelta y pretenciosa sierra de Dios Padre, las vastas y ondulantes tierras preñadas de olivares, con sus regatos y arroyuelos cantarines y esos dos arroyos más grandes, aprendiz de ríos, el Tralgas y Pedroso.
En época de primavera, bajaban serpenteantes, bulliciosos, alegres, precipitándose hasta las tierras llanos raudos en una incesante y desenfrenada carrera sin fin, hasta llegar el estío.
En aquellos días, él hoy venerable anciano, lleno de fortaleza y salud, no tuvo jamás necesidad de nadie, ni ganas de conocer a nuevas gentes. Hacía mucho tiempo que vivía en mitad del campo, ausente, lejos de todo bullicio y gentío y la misma soledad era su mejor aliada y compaña.
Aún hoy, recuerda como si fuera ayer, aquel lejano día de verano, que bajó desde aquella perdida aldea de las Hurdes extremeñas, cercana a Salamanca, acompañando a la itinerante cuadrilla de segadores temporeros en busca de trabajo, camino de las tierras cerealistas andaluzas y como al final del verano, al regreso, se quedó aquí, en éste próspero y alegre pueblo de Villanueva de la Sierra.
Fueron años difíciles, trabajando de gañán o jornalero, llenos de miserias y de largas e interminables horas de trabajo de sol a sol, bajo el calor agobiante y abrasador del sol en el verano o la crudeza ingrata e hiriente del crudo y frio en el invierno.
En esos días de juventud, cerca de los veinte, uno de esos escasos días de la Santa que subió hasta el pueblo, se enamoró perdidamente de una jovencita de apenas quince. Fue un amor a primera vista, un flechazo.
Desde entonces, se sintió tan dichoso y sonriente que la dureza de las largas jornadas de trabajo parecían más gratas y llevadera.
Apenas se veían, sólo los domingos y los días de fiestas a la entrada y salida de la misa. Las palabras que lograban cambiar no llegaban a las dos docenas, pero sus enamoradas y cándidas miradas lo decían todo.
Los padres de la joven apreciaban los modales y maneras de Martín, pero dada la extrema juventud de la muchacha le llamaron a concilio, advirtiéndole de tan delicada situación y que sería bueno para ambos dejar correr el tiempo un poco más.
Eran novios oficiales a distancia. Sólo los domingos por la tarde le estaba permitido acompañarla, en un breve par de horas, paseando desde los álamos del Lejio, carretera arriba hasta la fábrica de aceitunas del señor Romualdo, lugar por cierto muy solicitado y transitado, siempre lleno de gente.
Al cumplir los dieciocho, él le expresó sus sentimientos y le declaró su amor.
Desde el principio, esta nueva obligación y relación no marchó bien. La joven se sintió atada y agobiada por semejante situación y compromiso, con la consiguiente pérdida de libertad.
¿ Todo era tan distinto a lo de antes?
Sucedió lo que cabía esperar, la ruptura y pérdida de las relaciones de una manera educada y formal.
La muchacha se marchó a servir a Barcelona.
¿ Qué vamos a contaros y deciros a vosotros del amor, aviesos y espabilados lectores, que por experiencia no sepáis?
Es caprichoso y voluble, soñador e inquieto.
Aún hoy, en ocasiones se pregunta. ¿ Cómo pudo sucederle esto, si la amaba con locura? ¿ Quizás todo fue un sueño?
Para que le sirva de consuelo, se responde el mismo. ¡ Así es la vida!
Desde entonces la soledad, el abandono y tristeza se adueñaron de los ánimos y vida de Martín.
Sentado sobre el raido hondo de la vieja silla, con los ojos medio abiertos, el anciano contempla sin pestañear, con fijeza las llamas oscilantes de la ardiente lumbre de la chimenea, mientras crepita la verde leña, que lanza al aire, en todas direcciones una luminosa y festiva salva de “potricos.”
De improviso y sin ser capaz de detenerlas, una oleada de embravecidas lágrimas se resbalan y deslizan por sus apergaminadas mejillas, chocando con estruendo contra el suelo.
Cabizbajo vuelve a casa.
Una ligera y fina lámina de lluvia recubre y da brillo a los resbaladizos rollos que empedran la solitaria calle.
A escasos metros de su casa, cree escuchar unos extraños y ligeros ruidos. Alarmado se detiene, ase con fuerza la cachera, observa alrededor y abre las orejas.
Expectante avanza hasta la puerta, empuja con ahínco y decisión la misma, abre y da la llave de la luz. Sorprendido, se queda atónito, quieto y sin voz.
¡ No dá crédito a lo que vé!
Un coro de ángeles, cual pequeños monaguillos, con velas encendidas en las manos, voz armoniosa e infantil, entonan y cantan un villancico de Navidad.
El ángel-niño más pequeño, risueño, de mofletes regordetes colorados, sale veloz de la dispuesta formación, se acerca a él, y le dice.
“ Martín, no éste triste".
¡El Señor Dios, me ha contado un secreto!
“Esta noche después de la Misa del Gallo, vendrá a buscarle, le llevará con nosotros y cenaremos todos juntos en el cielo".
De repente, una luminosa y solitaria estrella errante, cruza el cielo de la sierra de Dios Padre, llenando el lugar con su cegadora y portentosa luz, que un instante después rauda y veloz desaparece hasta ocultarse en la profundidad y obscuridad de la noche.
( Para mi nieto Iván).
¡ Felices Fiestas!
|