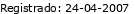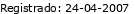| Andrés, un muchacho nacido en el Posito,
Andrés, el menor de cuatro hermanos, es un apuesto chaval de doce años, que aparenta por su porte y madurez más edad de la que tiene.
Este año en junio dejará la escuela y si la situación no se remedia, se verá abocado a tomar el mismo arduo y duro camino que sus hermanos mayores y empezar a trabajar la tierra en lo que salga.
Es el menor de cuatro hermanos, al que a pesar de su edad, los ratos que le quedan libres le gusta enredar, entretenerse y jugar con los niños mas pequeños.
Todo el mundo sabe que es un muchacho dispuesto y muy “zagalero” y los pocos ratos que le quedan libres le gusta cuidar, entretenerse y jugar con los niños más pequeños que viven en la plazuela.
Darse cuenta si es así de muchachero, que no es difícil encontrarle haciendo de rorro y niñero cuando algunas de las madres tienen que hacer sus quehaceres en la casa, acercarse hasta el pilar, al comercio o llegarse hasta el arroyo para dar un rápido aclarado y retorcijón a la ropa.
Tampoco es raro verle dar de comer la papilla o biberón al pequeño y morenito Martín, hijo de la Agustina, su vecina, sentado sobre sus piernas.
Es un casi un adolescente despierto, perspicaz, ingenioso, avispado, listo, alegre, obediente, desinteresado, siempre dispuesto a ayudar y hacer cualquier recado o favor a aquella persona mayor que se lo pida.
Lo mismo va a por tabaco hasta el estanco que a por una hogaza o perruna de pan a la tahona, y si se encuentra jugando y ve acercase al pilar a alguna mujer mayor, no duda en salir corriendo, quitarle la calderilla o cántaro de la mano y acercárselo corriendo y en un periquete hasta la puerta de casa.
Todos estos quehaceres y menesteres, lejos de ser un trabajo, son para él como un juego, los hace con alegría y desparpajo, con una eterna y amplia sonrisa reflejada en la redondez de su cara.
Es ya un mozalbete, barbilampiño, alto, delgado y bien parecido.
Las mozas del lugar lo usan y utilizan como tapadera, correveidile y peculiar celestino, para disimular y distraer la atención de las siempre alertas madres, y propiciar y concertar una cita en cualquier esquina o calleja con sus novios y posibles pretendientes en lugares no muy oscuros, apartados, pecaminosos y poco apropiados, como relatan de continuo las abuelas.
A eso del atardecer, hora en que los mozos vuelven del trabajo, son horas propicias y dadas al encuentros.
Se acercan hasta el arroyo con el fingido y simulado pretexto de ir a recoger la ropa tendida por la mañana a solear sobre los verdes juncos y el zarzal, a estas horas ya seca o con las prisas y pretexto de última hora, de tener que acercarse a enjabonar y retorcer los trapos sucios de la cocina.
Es todavía un adolescente sin malicia, maldad ni picardía y las mozas traviesas y picaronas que lo saben, lo encuentran entretenido, inocente y cándido y lo tratan como tal, como si fuera eso, sólo un niño.
Para su colmo y desgracia, su madre lo viste como si aún lo fuera, con unos pantalones de franela cortos hasta mitad de las rodillas, sujetos por un viejo y roto cinturón de cuero que le da vuelta y media a la cintura, una camisa multicolor a cuadros si estuviera hecha de los trozos de tela de un mantel, y unas rústicas y sencillas zapatillas de esparto y lona sujetas y atadas alrededor de los tobillos y canillas de las piernas por dos cintas.
Como juguete y marioneta que de ellas es, le pellizcan los mofletes, atusan y acarician su ensortijado pelo y de cuando en cuando le plantan con cariño ambas manos sobre las sonrosadas mejillas de su cara y atrayéndolo hacia sí, le estampan dos sonoro besos en la frente y mejillas.
Andrés sonríe con cara cándida y angelical, dejándose mimar, querer y engatusar como si nunca hubiera roto un plato, porque estas muestras de cariño, abrazos y besuqueos, en el fondo le agradan y gustan.
De un tiempo acá, nota que algo debe estar cambiando en su interior, y siente unas nuevas y extrañas sensaciones.
Cuando reposa y apoya su cabeza contra el cálido y mullido pecho de las mozas, sus sentidos se despiertan y gusta que su nariz se impregne de ese olor tan pegajoso y fuerte del sudor, mezclado con es otro más fragante y fresco de colonia.
Siente y vislumbra, como un ligero hormiguillo y ardiente cosquilleo le sube de los pies a la cabeza, sonroja y acalora, y como se desboca y acelera su pequeño y tranquilo corazón, con la velocidad y vértigo de un caballo salvaje desbocado.
Cuando al cabo de un buen rato lo recuerda, sonríe por lo bajito para sí, mientras evoca en su convulsa y perturbada mente los momentos y agradables sensaciones que experimentó su cuerpo la primera vez que eso ocurrió.
Las muy listas y muy pillas, saben de su inmadurez y notan lo azaroso y nervioso que está, cuchicheando entre ellas y las muy pícaras no paran de sonreir, mientras le miran y señalan con el dedo con descaro, sin el menor atisbo de rubor o disimulo.
***
A comienzos de verano, poco antes de las dos, toda la familia está sentada alrededor de la mesa en espera de que la afanosa madre llegue y deposite el barco lleno de sopas calentitas, con lsus rebanas de pan bien “ migás”, con el sabroso caldo del cocido.
En menos tiempo que se reza un Ave Maria y un rosario, la merienda está más que terminá, y los cansados cuerpos que se levantan temprano todos los días para dar la mañaná, se tiran y acuestan sobre una manta de tiras o cualquier saca de paja, buscando el frescor del suelo, para dormir la siesta, echar una cabeza que permita reposar, coger y reponer fuerzas a sus cansados y doloridos cuerpos.
A estas horas de la tarde un silencio de tumba y cementerio y un calor seco, deslumbrante y abrasador llenan con su rotundidad y soledad los campos, sierra y todas las calles y casas del pueblo.
No hay ni se oye el menor ruido. Andrés, que simuló dormirse se levanta, abre con sigilo la puerta, sale a la calle y se pierde corriendo por la calleja.
Todo el pueblo descansa, duerme y está en calma, no se oye el menor ruido. Sólo se escucha de fondo el monótono, estridente y agudo cantar de las chicharras.
Tres sonoras y claras campanadas restallan en el reloj del ayuntamiento que se expanden y pierden veloces por el aire.
No hay ni se oye el menor ruido. Andrés, que simuló dormirse se levanta, abre con sigilo evitando que los goznes de la vieja puerta rechinen, sale al calor de la calle, tirador en ristre colgado al cuello y se encamina a corriendo a la calleja.
Pasa de largo bajo la morera del señor Arturo, ignorando el piar adormecido de mirlos y pardales posados en sus altas ramas, y sin mirar atrás, con andar decidido y caminar calculado se pierde hasta el arroyo de la Jontanilla.
Anda y va de acá para allá, saltando arroyos, regatos y paredes, encaramándose a las altas ramas de los árboles con la agilidad felina de una gineta, garduña o comadreja en busca de los huevos y nidos de tórtolas, gateoritos, linateros, verderones y esperando descubrir uno de mirla, oculto entre la espesura y oscuridad de los zarzales.
Coge la trocha del Albogüero, atraviesa el inmenso y verde mar lleno de olivares, cruzando la carretera que da al camino y Viña de la Chata y sin parar un instante se encamina y dirige en busca del cruce del Carrascal.
Un calor tórrido, seco y asfixiante abrasa y recalienta el terreno y las piedras del lugar.
A última hora cambia de parecer y se dirige a la solitaria Fuente de los Burros, donde descansan y beben un par de negros milanos, una docena de avispas terreras y cinco o seis linateros que esperan turno, inquietos, posados sobre las secas ramas de una jara unos y otros sobre los juncos y cardos.
Echa con ansia, un buen trago de agua del caño a su reseca boca y garganta, y se remoja las manos, brazos y cara para quitarse el calor.
Salta el portillo del huerto que está al lado y recorre atento y vigilante las higueras verdejas y plasenciana en razón de esas brevas picarazas, tan blanditas y maduras, con su gotita de miel, a apunto de caer al suelo, que tan buen sabor y bocado tienen y que parecen decir “cómeme”.
Su madre que no es tonta, sabe de las andanzas y bardinas que el muchacho hace a tan intempestivas horas, pero se hace la tonta y disimula, como que no se da cuenta, a sabiendas que el día menos pensado va a llegar con un brazo o pierna “partio” o la crisma “escalabrá”, a su pesar, por muy dura que la tiene.
Esa tarde al regresar, pasó por la finca de Agapito “Mañas”, en rebusca y ver si quedan aún castañas, que no haya cogido la gente o “jozao y comio“ los jabalíes y cuando en ello estaba, sintió un ligero, discreto y apagado graznido.¡ Cruaac! ¡ Cruaac!
Asustada, agazapada y metida en el hueco carcomido del troncón de un viejo castaño, se encontró una cría de cuervo abandonada, recién caída del nido.
Antes de tocarla siquiera, intentó llamar a gritos a la madre, imitando con ruidos guturales y graznidos, buscándola con denuedo y desespero en las proximidades cercanas de matorrales, olivos, viñas y zarzales, pero no la encontró.
Con su afilada navaja, cortó unas hojas de biloria y unos tallos secos del incipiente genillo que crecía al lado de unos cardos, y con sus manos fabricó un acogedor nido, donde depositó con suavidad y cariño a la desventurada cría.
A hurtadillas y sin que su madre lo viera, al llegar a casa, lo metió en la vieja jaula de madera abandonada y colgada en la casilla, que su padre usa en contadas ocasiones para meter el perdigón que utiliza de reclamo, cuando va a cazar sólo, de furtivo, con escopeta prestada y sin licencia o hace de secretario y carea del hijo del repeinado señorito cuando viene a casa de caza, el día que quiere y antoja.
Los garbanzos, sobras y huesos del cocido que antes eran de los gatos, ahora toca disputar y pelear con ellos para distraer una parte que sirva de alimento al cuervo.
Con mucha atención, delicadeza y esmero, tras unos intentos fallidos y paciencia, logra abrir el pico y deposita una pizca de la masa un poco rala de garbanzos impregnada de saliva, que él ha masticado antes en su boca.
Cuando sale a jugar con los amigos, deja en el patio del sereno, colgada del alambre herrumbroso del emparrao la jaula, lejos del alcance de la boca y garras de los gatos, a la sombra, no vaya a ser que se asfixie el pobre bicho.
Las personas ya mayores del lugar dicen, que los grajos, cuervos y lechuzas son pájaros de mal agüero, sagaces, astutos, muy poco de fiar, pero el sabe que a pesar de todas estas pegas e inconvenientes que comentan, son inteligentes, dóciles y fáciles de domesticar y se propone llevar a la práctica ésta, su teoría en contra de lo que diga la gente.
La cría de pájaros, no tienen para él ningún secreto para él, pues tiene experiencia demostrada y sin ir más lejos, el verano pasado, crió y saco adelante una pareja de tórtolos, resultándole fácil y entretenido a la vez, sin otro inconveniente que al hacerse grandes y como el hambre aprieta y no hay pan duro, su madre los cocino y puso sobre la mesa un domingo con arroz.
Un puñao o emboza de trigo para engordar a un pájaro no era difícil de conseguir.
En las mismas jacinas de las eras, en rastrojos y hasta en los propios zarzales, las espigas que quedan en ellos enganchadas y atrapadas al rozar los jaces sobre ellas al paso de las cargadas caballerías.
Si veía un reguero de hormigas que atravesaba el camino, transportando y acarreando el grano, para dejarlo depositado a la entrada, lo siguía hasta allí, donde un ingente y numeroso grupo de obreras se afanaban y esforzaban en meterlos por las intrincadas, profundas y oscuras galerías del hormiguero y almacenarlo en el fondo.
Cos sus manos y dedos, arrejuntaba un montón, cogía una embozá y soplaba con mucho cuidado y paciencia hasta que conseguía separar la tierra del trigo, robando así a las indefensas hormigas, el alimento reunido y acumulado después de arduas y muchas horas de trabajo.
Después sacaba el moquero, depositando los granos limpios en él, lo anudaba y se lo echaba al bolsillo y, ¡ Pa casa!
***
Casi al final del verano, el negro grajo y córvido ya crecido, pájaro volandero, vuela suelto y libre desde los hombros de Andrés, al tejado de la escuela, la morera y en ocasiones se aventura hasta más lejos, hasta llegar a la laguna, cerca de las eras para en poco rato regresar a casa.
Fue un otoño y un invierno lleno de dicha y ventura, pues no había sitio donde fuera, que no le acompañara siempre su amigo “ Negro”, como su amo, el muchacho, le apodó por el brillante color de sus plumas.
Eso sí, era un poco juguetón y le gustaba posarse en el balcón y ventanas para picotear las macetas y las flores, llevando en su fuerte pico para casa, toda aquello que reluciera, brillara, o llamara su atención, sean botones, pulseritas, alfileres, perras gordas y collares, y otras que en ocasiones robaba de encima de las coquetas de las alcobas si cuando las sobrevolaba, la ventana estaba abierta.
Cuentan que en cierta ocasión, robo del campo un morral con la merienda, que estaba colgado del “pizocho” de un olivo y que el pobre jornalero que se encontraba mondando, sólo al pretender comer lo echó en falta y estuvo todo el santo día preguntándose el por qué del olvido y en ayunas.
Al volver al pueblo se enteró de semejante triquiñuela y en vez del oportuno cabreo, sonriendo contestó con tres palabras nada más.
¡ Inteligente y astuto pajarraco!
Era la envidia de los amigos y resto de gente del pueblo y una satisfacción y honor para sus padres, pues nunca se había visto y conocido en ningún alrededor semejante hazaña de dominio y ascendiente de un muchacho con tan entredichas y esquivas aves.
Quizás los pájaros y animales tienen más raciocinio, alma y corazón del que las personas creemos y sospechamos.
La verdad y realidad, es que al llegar la primavera, unos frailes pasaron por allí y convencieron a sus padres, de que lo mejor para el muchacho y su futuro era pagar cien pesetas cada mes y llevarlo con ellos al convento a estudiar y hacerse cura.
La noche antes de partir, la inquietud, tristeza y el insomnio invadieron los ánimos pesarosos de amo y pájaro que sólo pegaron ojo y conciliaron el sueño cerca del amanecer.
Cuando el día empieza a amanecer, ojeroso y serio, agarrado a la mano de su padre, Andrés pasa junto a la fragua de las traseras del Pósito, camino y cuesta abajo en dirección al Lejio.
Para un momento y levanta su mirada al cielo.
Volando sobre su cabeza, en lo alto y haciendo círculos cada vez mayores, observa a su fiel y amigo, “ Negro” el cuervo diciéndole,¡ Adíos!, con su continuo batir de alas, entrecortados y lastimeros graznidos y gritos, hasta aquel instante en que el sonido se pierde y su negra, alada y etérea silueta llega a desaparecer entre nubes.
¡Desde aquel día, toda la gente del pueblo cree y piensa que los negros cuervos sienten y tienen además de alas, como si fueran humanos, compasión, cariño y alma!
Un saludo al foro.
( A Florencio y familia). |