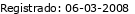| Un día soñé que era árbitro La vida se convierte en un infierno donde todos los domingos se discrepa con la humanidad.
Un día soñé que era árbitro, de fútbol por supuesto. Supe desde el principio que era una vida difícil, que lo que yo entendía como A otra gente lo interpretaba como B, y que por ello mi existencia era un infierno.
Todos los domingos discrepaba con el resto de la humanidad acerca de lo que era falta o no, el fuera de juego era una tómbola, mis jueces de línea, unos santos, no daban una y yo en medio de aquel rectángulo verde venga a tomar decisiones y a provocar las iras del respetable. Llegué a pensar que jamás acertaría en nada. Cada día era peor árbitro.
En mi sueño, la sensación de ineptitud empezaba a apoderarse de otras parcelas de mi vida y empecé a pensar que todo lo que hacía era inadecuado, que si se me ocurría decidirme por una cosa, ésta salía ineludiblemente mal; cada vez que me preguntaba el camarero qué quería tomar, sudaba tinta recordando la indignación que causaban todas mis decisiones, el señor de la barra manoteaba delante de mí porque había pedido un café con leche y ponía la misma cara que el nueve del equipo visitante cuando me comía un penalti. No me aplaudía nadie, ni tan siquiera cuando por casualidad tomaba decisiones acertadas.
En mi delirio veía caras desencajadas, insultándome, pero no de la forma habitual, sino como lo hacía un profesor de Literatura que ahora se había convertido en delantero centro y me espetaba: «Es usted un pleonasmo, anacoluto, retruécano, que es usted un retruécano», y todo el campo gritaba: «Iconoclasta, iconoclasta». Claro, acabé en la hoguera. Me desperté y desde entonces todos los días pongo una vela por Mejuto González.
JUAN ARBUÉS
La Nueva España
|