| 03-01-11 19:06 | #6805716 |
| Por:No Registrado | |
| De memoria y olvido La II República española y la consecuente guerra civil suponen uno de los fenómenos históricos en los que más pasión y ríos de tinta se han derrochado. Tal es el caso que hasta el día de hoy, estos hechos acaecidos hace ya más de setenta años, siguen marcando una buena parte de la actividad política y fundamentando acciones y opiniones de los distintos partidos en nuestro país. A la finalización del franquismo y durante el periodo de la denominada Transición, se fueron alternando diferentes puntos de vista que podían resumirse en: · Desde la izquierda, una visión idílica de la República y del proceso revolucionario que se produjo en el territorio leal. · Desde la derecha, un cierto acomplejamiento derivado del larguísimo proceso dictatorial ejercido por el general Franco y en el que la derecha tradicional había participado con más o menos claridad en los distintos intersticios del poder. · Con carácter general en la sociedad, la libertad obtenida tras la muerte del dictador y la Constitución del 78 trajo consigo una cierta pérdida de importancia de aquella degollina histórica y el olvido, interesado en muchos casos, de incidentes en que gentes muy cercanas se habían visto envueltas cuarenta años atrás. Pero, tras los muchos años del gobierno socialista de Felipe González, la derecha democrática recupero el poder en el país y con ello abandonó la situación de complejo descrita para pasar a considerar que aquel evento fratricida era ya cosa del pasado y que, generacionalmente, no mantenían ningún vínculo con aquella otra derecha que aplaudió el golpe militar del verano del 36. Ello, unido al descrédito de la izquierda durante los últimos gobiernos de González, hizo que se produjera una corriente social de importante auge en nuestro país, que vino a denotarse como el aznarismo, vocablo derivado del nombre de José María Aznar, el presidente del gobierno del PP que ganó las elecciones generales de 1996 y gobernó el país durante ocho años. En el periodo del aznarismo la derecha recuperó su combatividad histórica apoyada en el acomplejamiento de la izquierda. Las tornas se cambiaron y la visión del periodo republicano y de la revolución del 36 comenzó a tomar una nueva deriva en la sociedad. La derecha incidió en un discurso de fomento del olvido, indicando que la sociedad debía mirar hacia adelante sin volver la cabeza a catástrofes como aquella. Este nuevo modo de ver las cosas, contrapuesto al mito que la izquierda había fomentado en años anteriores, no era tan puro como demandaba y ocultaba muchas veces, si no un reconocimiento, sí al menos una disculpa, al franquismo y una crítica impetuosa al fenómeno revolucionario. Así surgió el denominado revisionismo histórico de los Pio Moa, César Vidal, etc. sobre el fenómeno de la guerra civil, marcado sobre todo por cargar las culpas de la situación en el Partido Socialista y su liderazgo de la insurrección de octubre del 34 como el auténtico origen de la guerra civil. De esta forma, el golpe militar vino a ser sólo una respuesta a la insurrección de la izquierda, un discurso que no era del todo nuevo, ya que estuvo bien ejercitado por los historiadores afines al régimen durante el periodo franquista. Pero todo flujo histórico tiene su correspondiente reflujo. Quizá debido a esa nueva fortaleza del discurso de la derecha, la izquierda reforzó sus posiciones, se fue olvidando de complejos históricos y, con el triunfo de Zapatero en 2004 , volvió a dar la batalla y a recuperar su antigua mitología, aunque desde luego, cada vez más moderada respecto al reconocimiento al periodo revolucionario. Pero, eso sí, dando la batalla teórica el revisionismo de la derecha y sentando nuevas bases conceptuales en que apoyar su visión de un momento histórico tan dramático para nuestro país. La concreción más importante de este nuevo periodo ha sido, quizás, la aprobación de la Ley para la Memoria Histórica, debatido texto que, aun pareciendo no satisfacer a nadie, ha levantado una enorme polvareda y más ríos de tinta sobre nuestro cada vez menos reciente pasado. *** Es en esta dialéctica entre memoria y olvido en la que me gustaría fundamentar este blog mío. En él trataré de reflexionar acerca del periodo histórico del tercio central del siglo XX, tanto en nuestro país, como en el contexto internacional. Una época marcada por la crisis económica de finales de los años veinte y el auge de los dos movimientos totalitarios que marcaron el siglo: el fascismo y el comunismo. Es importante que a uno se le vea el plumero desde el primer momento; que si un lector despistado le da por recalar aquí y prestar algo de atención a estas palabras sepa siempre de qué pie cojea el que las escribe (si me conociera vería que cojeo de todos). Por ello comenzaré por asentar en esta primera entrega a la bitácora algunos de mis principios respecto al fenómeno de la República y la guerra civil en nuestro país. La cosa está tan mal que es preciso hacer esta carta de presentación para que a uno no le confundan y le metan en cajas donde no le corresponde estar, pero a donde seguro que le llevan los prejuicios de los unos y los dogmas de los otros. Vayamos pues a reseñar lo que considero que son los puntales en que se fundamenta mi reflexión. En sucesivas entregas hablaré de cosas más concretas, pero aquí me dedicaré sólo a desnudar mi alma y a poner sobre el papel (más bien sobre la digicosa esta) los elementos más abstractos de la misma, las conclusiones a que algunos años de lecturas, investigaciones y reflexiones sobre la República y la guerra civil, me han llevado. Voy una a una: 1. La II República fue el primer gran intento democrático contemporáneo acaecido en España. El país, que no pasó por las ínfulas de la revolución burguesa, se hallaba sumido en una organización semifeudal donde el caciquismo político alentaba a una sociedad con unas enormes diferencias de clases. La dialéctica entre conservadurismo y progresismo se había planteado desde el siglo XIX sin que las ideas realmente democráticas hubieran conseguido calar en una sociedad estamentaria y que aún no había logrado salir de la tutela de la iglesia católica. 2. El periodo republicano se inició pacíficamente y las reformas emprendidas durante las constituyentes y en los gobiernos inmediatamente posteriores, trataron de poner a nuestro país a la altura cronológica en que se hallaba Europa. Manuel Azaña, presidente del Consejo, intelectual de prestigio y político en el sentido más alto del término, junto con otro importante conjunto de hombres vinculados al republicanismo y al socialismo moderado plantearon un entorno de reformas y de democratización de la sociedad sin parangón en aquel momento en nuestro país. 3. Sin embargo, el contexto de la radicalización política en que las distintas fuerzas se movían, no sólo en España sino en el mundo, trajo consigo un continuo fenómeno de violencia política que sembró las bases de terrible enfrentamiento posterior. La mayor parte de las bases militantes de los dos grandes partidos políticos de la derecha y de la izquierda (la CEDA y el PSOE) dejaron de creer en el modelo democrático como vía de crecimiento del país y de resolución de conflictos. Para ambos, la violencia apareció como el factor esencial para la transformación de la sociedad. La revolución de uno u otro signo se concebía como la solución a los problemas ancestrales del país y la República comenzó a verse, a los pocos años de su nacimiento, como algo obsoleto, del pasado, algo que ya no podía conducir a los españoles hacia el futuro. Lo malo es que el futuro revolucionario preconizado a cada uno de los lados del espectro político era radicalmente diferente, contrapuesto diríamos, al del otro. Y sólo por la violencia de las armas cada facción podía llevar a cabo su ideal social. 4. A pesar de esto, los diferentes gobiernos republicanos mantuvieron alta la bandera democrática y, con uno u otro signo político, gobernaron apegados a los preceptos constitucionales. Fue un golpe militar, fraguado arteramente contra la organización democrática del país el que nos lanzó al peor enfrentamiento civil de nuestra historia. Quienes disculpan la acción de los militares basándose en la oleada de violencia desatada olvidan que las consecuencias fueron inmensamente peores, que la auténtica vorágine de muerte y destrucción sólo acaeció tras la sublevación de los generales golpistas. 5. Pero el golpe no puede disculpar tampoco la violencia revolucionaria desencadenada en el territorio leal. Las matanzas de sacerdotes, las checas del Madrid rojo o de la Barcelona anarquista no pueden tampoco justificarse dentro de esa visión idílica con que la izquierda presenta a veces el periodo. No hay que olvidar que durante la guerra civil murieron en las retaguardias de ambos frentes un número similar de no combatientes. En el bando franquista se fusilaba por el solo hecho de ser militante de un sindicato o de cualquier partido de los firmantes del Frente Popular. En el bando republicano, las solas creencias religiosas o la pertenencia a un partido de derechas eran aval suficiente como para facilitar el acceso al otro mundo. 6. Pero tampoco esa violencia por igual en ambas retaguardias puede dar lugar a justificar las posteriores masacres del régimen. Esas decenas de miles de fusilamientos en los primeros meses de “paz”, las muertes en las prisiones en condiciones inhumanas, la pérdida de las libertades públicas, la tutela absoluta de la sociedad por parte de los nuevos poderes. 7. Por último, no podemos dejar de reseñar que en aquellas circunstancias medio país se enfrentó al otro medio. No podemos olvidar que había idealistas en ambos bandos, que en cuanto a los líderes o sus ideas podemos hoy tomar partido, pero no contra esas personas que henchidos de idealismo en unos casos o empujados por las circunstancias en otros empuñaron las armas para defender aquello en lo que creían. Yo hubiera estado claramente en un bando, pero eso no implica que no piense que los del bando contrario tenían tantos ideales y fundamentos que defender, como yo los hubiera tenido. Mi padre combatió en la 31 Brigada Mixta del Ejército Popular, pero vaya adelante mi respeto para los requetés del Tercio de Montserrat con lo que hubo de enfrentarse en Punta Targa y otros tantos lugares alrededor de Villalba de los Arcos. Memoria y olvido. Volvamos a nuestro tema. No podemos renegar de la memoria. Somos lo que somos como nación debido a lo que nos ha precedido. No podemos negar la memoria a quienes pretenden ejercerla ahora para recuperar a sus muertos, indignamente olvidados durante tantos años. Pero hay que defender también la memoria de todos, de los muertos en la retaguardia franquista a causa del golpe militar y de los muertos en la retaguardia republicana a causa del proceso revolucionario que se vivió en dicha zona. ¿O es que nuestro Lorca, como ser humano, era más importante que el Muñoz Seca de ellos, muerto en las matanzas de la cárcel modelo? Como poetas, sin duda, no tienen comparación, pero como seres humanos sí y nadie tenía derecho a quitarles la vida por sus ideas. Memoria para todos, pues. ¿Y el olvido? Defendamos también el olvido como instrumento de trabajo, como categoría de importancia para mirar hacia el futuro. Sólo cuando memoria y olvido estén ubicados en sus correctas posiciones dentro de nuestra sociedad, podremos avanzar de forma fuerte y coordinada hacia nuestro futuro como país. Por Antonio Quirós Sentando fundamentos | |
| Puntos: | |
| 04-01-11 14:29 | #6809594 -> 6805716 |
| Por:No Registrado | |
| RE: De memoria y olvido Querido Antonio, en primer lugar quiero felicitarte por la brillantez del mensaje que acabas de escribir. Se nota que estás muy informado sobre el tema y que tienes muchísima cultura sobre el tema. Sin embargo, pienso que quizás hay un tema del que no conoces tanto, y es la forma en la que el ser humano se enfrenta diariamente a la toma de decisiones. Durante muchos siglos la medicina ha avanzado mucho en muy diversas áreas, pero si hay alguna que le resulta más misteriosa en el siglo XXI es el conocimiento del cerebro. La capacidad de almacenar datos del cerebro es grandísima (se estima que utilizamos un 10% de ella). Pero es curioso, que, uno de los axiomas básicos en toma de decisiones que es que la disponibilidad de información no debe empeorar la calidad de las decisiones, para el caso del cerebro humano no se cumple. Y eso es porque el cerebro toma las decisiones de una forma muy sofisticada y avanzada, lo cual nos ha permitido sobrevivir durante siglos, y que entre sus peculiaridades está el OLVIDO. El olvido, aplicada a la toma de decisiones humana, no es ni más ni menos que una fase del aprendizaje que implica que se reduce la cantidad de información a ser considerada en el momento de tomar la decisión para lograr un mejor equilibrio entre el tiempo de cómputo y la calidad de la decisión tomada. Y claro, si bien el cerebro "olvida" para una decisión particular, "no olvida" para otras, pues un dato puede ser relevante en un caso y al mismo tiempo ser irrelevante en otro; y cuando un dato es considerado como irrelevante en sucesivas decisiones puede acabar por llevar al cerebro, poco a poco, a olvidar totalmente el dato. Ello se debe a que los pesos sinápticos que conectan a las neuronas se van adaptando a la nueva información que es relevante, y dejan de memorizar aquello que es irrelevante. Es por ello, que el conocimiento de la historia de España en el siglo XX es muy interesante y en algunos casos es muy útil. Sin embargo, en la complejidad de la situación actual en que nos movemos, con un mundo cada vez más competitivo, donde el entorno de nuestro país ha cambiado a una velocidad tal que la sociedad no ha sido capaz de reaccionar de acuerdo a los requerimientos temporales que se exigían, parece claro que el olvido no sólo es una buena opción, sino que es prácticamente condición imprescindible para la propia supervivencia del individuo y en última instancia del país. Podrían estar en los colegios enseñando mucho sobre nuestra historia a los más pequeños, pero el problema estriba en que hay muchas cosas que enseñarles en este momento que les pueden hacer más competitivos en el mundo actual. Estoy de acuerdo contigo en que la memoria de todos merece un respeto, pero, desde mi punto de vista más personal, con "la que está cayendo ahí afuera", el horno no está para muchos bollos, y si crees que dedicar esfuerzos a la memoria de Lorca en este momento es algo positivo te respetaré de todo corazón, pero no lo compartiré. Coincido contigo en buena parte de tu discurso, pero en el momento histórico tan delicado que vive nuestro querido país, deberíamos priorizar esfuerzos. Corremos el riesgo de perder el tren de primera velocidad en Europa. Una generación entera va a tener que pagar las consecuencias si terminamos por perder el tren. Sólo por ellos tenemos que actuar esta vez de una forma más pragmática. Y que conste que no soy de los que quieran enterrar el romanticismo y la evocación de la memoria de un país. Pero la situación es excepcional y pienso que lo requiere. Mi más sentido abrazo Antonio. | |
| Puntos: | |
| 06-01-11 21:19 | #6821174 -> 6809594 |
Por:miguel201000  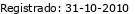 |   |
| RE: De memoria y olvido Memoria y olvido en democracia Por Manuel Alvarez Tardío. Es sabido que existe una opinión muy extendida entre algunos españoles –y compartida por muchos profesores de historia- acerca de los orígenes de la dictadura de Franco, en virtud de la cual el golpe de Estado de julio de 1936 fue causa de la destrucción de la República, un régimen democrático y pluralista. Así, el fracaso del pronunciamiento militar dio lugar a una larga y cruenta guerra civil en la que los rebeldes nacionales o franquistas, apoyados por las potencias fascistas europeas, destruyeron al gobierno legítimo de la República, bajo cuya égida luchaban todos aquellos españoles que creían y amaban la libertad, y entre los que se encontraban desde los socialistas a los comunistas, pasando por los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, siempre incomprendidos, perseguidos y humillados. Es sabido también que quienes así opinan consideran que la permanencia de la dictadura franquista sólo se explica por la complicidad de las democracias liberales europeas con el franquismo y muy especialmente por el apoyo político y financiero de los Estados Unidos de América. Y que estos mismos sostienen que tras la muerte del dictador, las bien aventajadas fuerzas del régimen habrían hecho valer su posición para imponer una vía hacia la democracia de la que se excluyera un macrojuicio por las responsabilidades políticas del régimen franquista. Es sabido, asimismo, que entre todos estos historiadores y publicistas existe un sector minoritario pero especialmente combativo y muy bien atrincherado entre los servidores de la Administración, que considera que en 1978 se traicionó a quienes habían luchado a favor de la democracia republicana y que, por tanto, dejó de andarse un camino que está todavía por recorrer. Son los mismos que siempre que pueden acuden a manifestaciones, encuentros, congresos y celebraciones múltiples con el traje adecuado para representar la función de protesta y advertir a la sociedad española de la amenaza fascista que se cierne sobre el país. Cuentan además con quienes parapetados desde sus puestos funcionariales o en sus trincheras mediáticas aprovechan las susodichas celebraciones para denunciar el debilitamiento de la democracia española y la intolerancia de los gobiernos conservadores, intolerancia que asocian, cuando menos, con comportamientos “predemocráticos”. Contribuyen también algunos periodistas que imbuidos por esas creencias generales y científicas no desean apartarse de su función primordial, la de guardianes de la democracia. Es sabido además que todas estas personas menosprecian el progreso material alcanzado en nuestro país y viven, no ya de espaldas a la realidad económica, sino a la misma realidad política. No importa que hayamos logrado dos décadas largas de régimen constitucional y de democracia representativa, que el sistema político haya permitido varias alternancias sin violencia en el gobierno de la nación, que la renta per capita o el nivel educativo de los españoles se haya elevado a niveles inimaginables a mediados del novecientos, o que el Estado haya aguantado sin desintegrarse más de veinte años de un fuerte proceso descentralizador. Tampoco es relevante, al parecer, la dura batalla que la joven democracia española ha tenido que librar contra el terrorismo etarra y sus cómplices, sin duda la verdadera amenaza para nuestro Estado de derecho. | |
| Puntos: | |
| Tema (Autor) | Ultimo Mensaje | Resp | |
| Foto: In Memoriam Por: Singilis | 14-02-13 19:12 Singilis | 0 | |
| En memoria de mi abuela. Por: Artacho | 21-08-09 17:37 scaevola | 22 | |
| LEY DE MEMORIA HISTORICA. Por: No Registrado | 01-12-08 14:41 No Registrado | 3 | |
 |  |  |