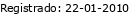| Articulo de Raúl Cordero. ¿Qué hay detrás de la reforma de las pensiones?
El sistema público de pensiones español, que aporta los ingresos del 19% de la población en España, es el mayor pilar antipobreza que tiene el Estado. La gran mayoría de las personas mayores de 65 años de este país (más del 60%) viviría por debajo del umbral de la pobreza sin las prestaciones derivadas del sistema de pensiones, y su sostenimiento es clave para evitar fracturas sociales y un aumento insostenible de la marginación social. Pero también es, para la banca, el mayor competidor contra los planes privados de pensiones, uno de los paquetes financieros que menor rentabilidad aporta por su difícil competencia frente al Sistema Público, bien consolidado y en constante crecimiento desde la creación del Pacto de Toledo en 1995. Por eso, cuando hablamos de una reforma de las pensiones debemos abordar la cuestión teniendo en cuenta que el sistema representa cosas bien distintas para la clase trabajadora que para los mercados financieros y las grandes empresas, y mirar quien se beneficia con cada medida. Porque no hay soluciones únicas para garantizar el mantenimiento del sistema a largo plazo, pero cada solución puede beneficiar a unos y a otros de manera desigual. Y por otro lado, recordar que el sistema lo sostienen las rentas del trabajo, y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras somos sus legítimos propietarios.
Las previsiones sobre la pirámide de población para las próximas décadas en España, y por consiguiente sobre la cantidad de pensionistas que deberá soportar el sistema, parecen asegurar la necesidad de una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones. Esto es cierto. Pero el debate sobre esta necesidad de reforma se puede abordar desde distintas perspectivas, superando los tres tópicos que tanto la derecha como una parte de la izquierda están empleando en su discurso. Según el Informe 26 de la Fundación 1º de Mayo de Diciembre de 2010 “Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones en el marco del diálogo social”, son tres los discursos manejados en la actualidad para abordar el debate sobre la reforma. El primero esgrime que, puesto que la Seguridad Social va bien (es cierto que, incluso después de tres años de crisis, tiene superávit) hay que bajar las cotizaciones. El segundo discurso, manejado principalmente por parte de la izquierda, dice que puesto que la Seguridad Social va bien, no hay que hacer nada. Y el tercero, empleado por el gobierno, dice que el futuro de la Seguridad Social está en peligro y por lo tanto hay que recortar sus prestaciones.
Todos los discursos anteriores son, cuanto menos, incompletos, pues o bien obvian que el superávit de la Seguridad Social puede ser consumido por el envejecimiento de la población y el descenso de la población activa, o bien obvian que la evolución demográfica no es el único factor que influye en los ingresos de la Seguridad Social, y que hay vías de financiación del sistema público de pensiones a través de reformas en el modelo productivo y de mejoras en la calidad del trabajo y el aumento de los salarios, por mencionar sólo algunos ejemplos.
En cuanto a las rebajas en las cotizaciones reivindicadas por la patronal con el argumento de que aumentarán su competitividad al abaratar los costes laborales, caben algunas cosas que decir. Por un lado, que la rebaja de un punto en las cotizaciones en un país con un salario medio anual de 21.000-22.000 Euros, supone un ahorro de sólo 200 Euros anuales por trabajador. Teniendo en cuenta el tejido productivo español, en el que el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, supone que en 9 de cada 10 empresas el ahorro MÁXIMO sería de 2.000 Euros al año. ¿En qué cabeza cabe que un ahorro anual de 2.000 euros supone una diferencia competitiva para las empresas españolas? Y sin embargo, para el conjunto del sistema, este mismo descuento supone 3.000 millones de Euros al año que se dejan de recaudar, lo que supondría entrar en déficit de forma inmediata.
Sin embargo, no es cierto que la buena salud de la Seguridad Social nos permita mirar para otro lado y no acometer algunas reformas necesarias. Por un lado el presumible aumento de la población en edad de recibir una pensión, y por otro el aumento de la esperanza de vida, y por lo tanto de los años que la pensión será disfrutada, nos exige una reflexión en torno a la sostenibilidad del sistema. No obstante, la variable demográfica, como apuntábamos antes, no es la única que merece consideración. Algunas otras variables tanto de carácter demográfico (natalidad, inmigración) como socioeconómico (productividad, aumento del PIB) son difíciles de predecir, pero nos abren campos de intervención. Antes de reformar por la vía de los recortes es posible compensar incidiendo en las variables socioeconómicas para aumentar los ingresos, de manera que aunque las personas susceptibles de recibir una prestación sean mayores el sistema cuente con recursos suficientes.
En relación con lo anterior es importante plantearse que el empleo, tanto su cantidad como su calidad, y la cuantía de los salarios, son un elemento central en cuanto a recaudación. No hay que olvidar que el Sistema Público de Pensiones se sostiene con cuotas que son un porcentaje de nuestras nóminas. Por lo tanto, un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanzando el 60% de los salarios medios negociados, más de 1000 Euros en un periodo de tiempo relativamente corto, encaminarse hacia un modelo productivo sustentado en el valor añadido de los productos y la cualificación de la mano de obra, y otras medidas que favorezcan la estabilidad en el empleo (y con ello garanticen un número suficiente de cotizantes), son algunas reformas posibles y nada agresivas con la mayoría social, la clase trabajadora, que además es la legítima dueña del Sistema Público de Pensiones porque para eso lo sostiene con las rentas derivadas del trabajo.
La creación de empleo y una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con el consiguiente aumento del porcentaje de población activa, pueden ser factores más importantes que los demográficos a la hora de garantizar el equilibrio del sistema. Y se pueden sumar medidas de fomento de la natalidad para compensar la variable demográfica: actualmente la mayoría de parejas jóvenes dicen tener menos hijos de lo que les gustaría, y esa disfunción es así en toda Europa (se tienen 1,5 frente a los 2,2 que se quieren tener).
Se puede además considerar la incorporación de las personas adscritas a Regímenes Especiales como el agrario o el de empleadas del hogar, cuya cotización a la Seguridad Social es obligatoriamente distinta de su salario real y su prestación posterior, por lo tanto, conlleva un complemento por parte del Régimen General. No sólo es una cuestión de justicia equiparar a los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, sino que, demás, implica un aumento significativo de los recursos para el sistema. Y se debe, por otro lado, revisar la capacidad otorgada a los autónomos de elegir su base de cotización, lo que está provocando, por un lado, que la media cotizada sea casi la mitad de la media de los adscritos al Régimen General, y por otro, que casi 1 de cada 3 autónomos tengan que ver su pensión complementada, a causa de la escasa cotización durante su periodo activo, porque no alcanza el mínimo.
Por otro lado, el gobierno tiene la obligación de cumplir el acuerdo de separación de las fuentes de financiación. Hay que recordar que hoy la estructura y el personal de la Seguridad Social se paga con las cotizaciones y no con los PGE, lo que supone restar recursos a pensiones.
Estas medidas junto con algunas de carácter anticíclico que ya se están aplicando (como el mantenimiento de las cotizaciones durante los periodos de cobro de prestación por desempleo), le otorgan una fortaleza al Sistema Público de Pensiones que ningún sistema privado puede igualar, y que no permite dudar de su sostenibilidad.
El gobierno tiene que renunciar a ser el primero de la clase en la escuela de los mercados financieros y acometer las reformas con calma. Precisamente porque hablamos de períodos suficientemente largos (al menos hasta 2030 no parece haber riesgo alguno) es posible introducir reformas poco agresivas, de corto, medio y largo plazo. Si el sostenimiento del sistema llega a estar en el futuro en una fase de crisis inminente pueden valorarse opciones de otro carácter, pero no es el caso. A no ser que los deberes presentados por el primero de la clase no busquen el sostenimiento del sistema sino todo lo contrario: crear incertidumbre sobre el futuro de las pensiones para que quien pueda se acoja a los planes privados de los que se beneficia la banca. En tal caso, el gobierno actúa sin legitimidad, puesto que el sistema de pensiones no depende de los Presupuestos Generales del Estado, sino de un fondo aportado por las rentas del trabajo y, por lo tanto, no le pertenece. |