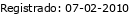| El diario de leon- revista-cepas de piedra La elaboración del primer vino prefiloxérico del Bierzo, destinado a Singapur, desentierra el recuerdo de una plaga que cambió el campo berciano para siempre La plaga más devastadora que ha sufrido el viñedo en todo el planeta sumergió al Bierzo en la miseria, despobló localidades habitadas por jornaleros y contribuyó a que más de 20.000 personas emigraran entre 1885 y 1920. Pero no todas las cepas sucumbieron. En Villadecanes está a punto de nacer un vino con la mencía que sobrevivió a la filoxera.
30/01/2011 Carlos Fidalgo
La filoxera lo cambió todo en el Bierzo. Acabó con la sociedad de jornaleros que vivían del campo, provocó una migración sin precedentes hacia América y obligó a los viticultores de la época a reinventarse a sí mismos injertando las vides en pies americanos, más resistentes al parásito que a finales del siglo XIX arrasó con los viñedos de Europa.
Con casi todos. Más de un siglo después de la aparición de la plaga en el Bierzo durante la vendimia de 1885 -"y al igual que sucedió con contados viñedos en el resto de la península-" todavía sobreviven en la comarca parcelas aisladas que resistieron el embate del parásito y que aún producen vino. Es el caso de dos viñedos de 1.600 metros cuadrados en el triángulo que une las localidades de Villadecanes, Parandones y Valtuille, donde la bodega familiar Martínez Yebra está a punto de sacar al mercado el primer vino berciano con la etiqueta de prefiloxérico. Así lo confirman en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos del Bierzo, donde su presidente, Alfonso Arias, no tiene constancia de que se haya elaborado antes un vino identificado como prefiloxérico procedente de las escasas cepas que sobrevivieron al insecto en la comarca. Arias deja claro, sin embargo, que el producto que pueda salir de esas vides después de más de un siglo es «testimonial». Una rareza.
Y una rareza será la añada de apenas mil botellas que ha elaborado Martínez Yebra con uva mencía que hasta ahora mezclaba con otros racimos recogidos en las 28 hectáreas de la bodega. El vino, que todavía no tiene nombre registrado y es un encargo de un coleccionista de Singapur, se antoja un pequeño milagro después de que haya pasado más de un siglo desde su plantación y teniendo en cuenta que los suelos de la mayor parte del Bierzo no frenaron la extensión de la filoxera; el parásito de la vid ( phyloxera vastatrix de nombre científico) que se alimenta de la savia de las raíces y que ha estado saltado de un continente a otro hasta convertirse en una plaga global.
«Hay muchas teorías que explican las causas por las que determinados viñedos sobrevivieron a la filoxera, como la orientación de las parcelas al sol o el suelo más arenoso, pero no hay muchas certezas. Por aquí tenemos viñedos que se salvaron y otros que no, teniendo los dos el mismo tipo suelo», explica la gerente de la bodega de Villadecanes, Misericordia Bello, mientras enseña junto a su marido, Juan Martínez Yebra, las parcelas prefiloxéricas, situadas en una ladera con una suave inclinación y en hileras estrechas donde no cabe un tractor. Bello y Martínez Yebra aseguran que en la misma zona, otros viticultores también tienen islas de vides prefiloxéricas, pero no se atreven a avanzar una teoría sobre su resistencia. «En la mitad de una misma parcela, las vides pueden haber sucumbido y en la otra mitad, no falta ni una cepa», asegura Juan Martínez Yebra para subrayar el desconciertO que rodea todo lo relacionado con una plaga causada por un bichito alado de un milímetro de longitud y que sin embargo, puso contra las cuerdas a miles de viticultores y jornaleros.
El origen de la plaga
Todo comenzó en algún lugar del Este de los Estados Unidos, desde donde la filoxera dio el salto a Europa para invadir las vides de Francia a partir de 1863. Los puertos se convirtieron en foco de transmisión del parásito -"emparentado con los pulgones y muy virulento fuera de América, donde no solía causar la muerte de la vid-" y así fue como entró en España desde Málaga y Gerona en 1877. Al Bierzo, con 23.000 jornaleros dedicados a la recolección de la uva en torno a 1880, según cuenta el historiador Miguel J. García González, llegó a mitad de la década a través de la ribera del río Sil y en poco tiempo causó un verdadero terremoto social. «Les pilló por sorpresa. No estaban preparados, ni sabían lo que se les venía encima. Pensaban que sólo era un bicho», cuenta García González, autor de La Filoxera en el Bierzo y la emigración ultramarina (revista Bierzo Estudios, 1992, ampliado después en el libro Historia de Ponferrada , 2009), uno de los pocos artículos que habla de las consecuencias nefastas que tuvo la epidemia en la comarca.
Precisamente, la devastación que causó la filoxera en las zonas vinícolas de Francia -donde en pocos años se quedaron sin apenas producción en el valle del Ródano, en La Gironda, Cognac, Orleans, Borgoña o Champaña- había desarrollado la viticultura en el Bierzo. Miguel J. García señala que llegaron a cultivarse más de un millar de hectáreas en Ponferrada en las últimas décadas del siglo XIX. Y superada la crisis del oidium , otra plaga que se había cebado especialmente con los viñedos de Villafranca, el valle del Sil contaba a finales de los años 80 con 6.130 hectáreas de uva, 3.500 de ellas en el partido judicial de Ponferrada.
Viendo lo que estaba sucediendo en pueblos de Orense y Lugo, donde las vides se secaban, y sabiendo que algunos viñedos fronterizos en Vega de Valcarce, Balboa y Oencia también estaban afectados, la Diputación de León cumplió la ley y constituyó una comisión especial para prevenir la extensión de la filoxera. «Crearon un impuesto especial de un real por hectárea de viñedo, pero ni siquiera en la Diputación tenían claro si era la filoxera o era otra enfermedad lo que empezaba a afectar a las viñas», asegura García González.
El Ayuntamiento de Ponferrada advertía por entonces del riesgo de emplear vendimiadores de zonas contaminadas y recomendaba a los viticultores que se valieran «de gentes de otros países limpios de aquellas (infecciones) para la labor indicada (la vendimia), como medio de evitar el contagio», transcribe el historiador del Libro de Actas municipal en su sesión del 3 de octubre de 1885.
Pero no todos los municipios aplicaron el impuesto. Y los que lo hicieron, no llegaron a recaudar los suficiente como para poner en marcha medidas efectivas contra la plaga. Los viñedos comenzaron a secarse en San Lorenzo, en Campo y en Columbrianos. Vecinos ilustres de Ponferrada (profesores, farmacéuticos y viticultores) pidieron al gobernador civil que creara otra comisión en San Lorenzo, «a fin de reconocer parte de su viñedo, que en buenas condiciones hasta ahora, seca repentinamente sin causa conocida, presentado síntomas de hallarse filoxerado», vuelve a recoger el Libro de Actas el 2 de junio de 1888.
García González, que ha revisado la documentación oficial que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Ponferrada sobre la filoxera, escribe que durante los primeros años del desarrollo de la plaga en el Bierzo, no todo el mundo estaba convencido de fuera urgente hacer algo. «Al no disminuir la cosecha significativamente, la comisión municipal, más preocupada por las dificultades de comercialización del vino, no se dio prisa en buscar un local suficiente para almacenar el sulfuro de carbono necesario para la siguiente campaña de persecución de la plaga». En Villafranca, los viticultores «más acuciados por el problema» solicitaron cuatro mil reales de crédito a la Diputación para prevenir el mal, no sin ciertas dificultades. «Después de una agria discusión, les fueron concedidos, pese al excepticismo del diputado leonés Álvarez Morán, que votó en contra». No le constaba que hubiera filoxera en el Bierzo.
Pero la había. Y se extendía. La plaga llegó a Cacabelos en 1890. San Andrés de Montejos y Los Barrios la sufrieron en 1891. Y un año después, la cosecha en todo el municipio de Ponferrada fue desastrosa. La confusión se extendió y pocos viticultores fueron conscientes, en un primer momento, del origen de su desgracia. «Curiosamente, los campesinos culpaban de los daños que en los viñedos producía la filoxera a la escasez de lluvias en relación a años anteriores a 1890, olvidando completamente-"dice García citando al médico de la época Julio Blanco Laredo-" que aquel insecto -˜se les ponía de manifiesto por medio de microscopio-™».
La miseria se generalizó. Los terratenientes se empobrecieron. Los jornaleros, comenzaron a pasar más necesidades y a plantearse la emigración como salida.
|