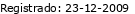| El borrico George El borrico George
George era un borrico con suerte. Su padre pegó el pelotazo en la penúltima época del ladrillo, y ahora él saboreaba la fastuosa herencia que le había tocado en gracia. No valía la pena contar los coches que adornaban el garaje de cada residencia, ni las fincas que llenaban folios y folios en el catastro de muchas comunidades autónomas, ni los políticos que tenía untados, ni las fabulosas mulas que de vez en cuando llamaban a su puerta en busca de metólica. Aquella tarde le visitaba Ginger Estrada, una borrica vieja y de contrastado pedigrí que en más de un congreso le había sugerido que la montara en el servicio, a pesar de que su borrico estuviera a punto de dar una conferencia sobre agujeros negros y otras singularidades.
Los cuarenta y cuatro grados del aire de la sierra de Segovia hacían explotar las chicharras de los alrededores por decenas, pero dentro del chalet de George las moscas disfrutaban ajenas en sus catorce quince grados, y volaban tranquilamente buscando manjares que echarse a la boca. La tele anestesiaba con otro documental sobre especies en peligro de extinción, y George disfrutaba de la marihuana de Hamilton, su compañero de juergas y desfases, gran amante de la zoofilia, erudito en el cultivo de drogas psicodélicas, futurible comandante de la guardia civil borrica de españa, y camello curtido y experimentado. Entre el thc y el documental sobre los mandriles de Montparnasse acabó roncando como los grandes borrachos de más de cincuenta años, de esos que se apoyan en la barra del bar y sólo dialogan con su conciencia. Soñaba que comía bogavante en la panza de una mula preñada cuando la suave música de Antonio Molina del timbre le avisó de que su hermosa invitada estaba aparcando en el garaje.
Se movía con la clase de las borricas que saben que le sobra. Sus pezuñas saboreaban cada palmo de baldosa que besaban al deslizarse sobre ellas como el polen de las más lindas flores sobre los pétalos de colores más exuberantes antes de convertirse en la más sabrosa miel. Su pelo olía como huele una fresca mañana de verano en los albores de la infancia, y un atardecer de primavera en las postrimerías de la madurez, y los insectos que tenían la fortuna de frotarse con él rejuvenecían y recobraban el vigor de esplendores pasados. Su hocico, poblado de dientes perfectos y amarillos como la estrella más brillante, sonreía con una elegancia original y natural a más no poder. Su mirada, dueña absoluta de la sublime y tentadora expresión de su cara, se señoreaba siempre en todas las fiestas en las que exclusivas firmas pagaban sumas extraordinarias por su presencia. Y en aquellos momentos se dirigía hacia George.
- George, querido.
- Mi hermosa Ginger, me redimo en tu belleza.
- Qué guapo eres. Cada vez te veo más joven, tienes que contarme el secreto…
- El secreto son diosas como tú, cariño.
- Me vas a sonrojar.
- No ha nacío aún el borrico que lo consiga, Ginger querida. Pero ven, antes de la primera copa quiero enseñarte algo.
Caminaron por un pequeño sendero, que moría a la sombra de una inmensa noguera. Justo a diez metros del límite del cobijo de las hojas, un niño con los ojos vendados y un aparejo en el cuello daba vueltas alrededor de una pequeña noria. El sol le había abrasado la piel, pero él no paraba de caminar, el doloroso recuerdo de los latigazos de la espalda, muchos aún sin cicatrizar, le obligaba siempre a dar un paso más.
- Pero George, ¡Debe haberte costado un ojo de la cara!
- La verdad es que sí, de las especies en peligro de extinción más caras. Pero me apetecía un capricho. Lo mejor de to es que la noria no tiene ni agua.
- Jajaja qué humor tienes George, querido. Ahora vamos para dentro, tengo algo de sed… |