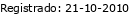| Miedo a la miseria (quién quiera que lo lea) Una historia
del miedo a la miseria
y de la solidaridad
Con un nudo en el vientre por temor a la soledad, por temor al hambre y al futuro, así vive el hombre, antes y después en la historia, mal nutrido, en cuerpo y espíritu, penando para extraer del suelo el pan.
En este mundo duro, de pobreza, la fraternidad y la solidaridad aseguran empero la sobrevivencia y una redistribución de la escasa riqueza.
Pero la verdadera miseria aparece más tarde, en el siglo XII, brutalmente en los suburbios de las nuevas ciudades donde se amontonan los desarraigados. Llegados del campo y de otros lugares para aprovechar el poderoso crecimiento de las primeras ciudades europeas, encuentran la puerta cerrada. Los excluidos del crecimiento ya no esperan nada. La gente vive temiendo, continuamente, el mañana.
Por otra parte, no se puede hablar de auténtica miseria entonces, porque las relaciones de solidaridad y fraternidad pueden hacer posible que se redistribuya la escasa riqueza. Antes no existía la espantosa soledad del miserable que vemos en nuestros días.
Esta solidaridad constituye una diferencia fundamental para que se de el paso de la pobreza a la miseria.
Depende de cómo se construya una sociedad. Antes, el hombre estaba inserto en grupos, el grupo familiar, el de la aldea. El señor, el lugarteniente abría sus graneros para alimentar a los pobres si acontecía una hambruna. Era su deber y estaba convencido de ello. Estos mecanismos evitaron entonces, la miseria terrible que hoy conocemos. Se podía ser muy pobre, pero junto con los demás. Los mecanismos solidarios, comunes a las sociedades tradicionales, establecían que los ricos tenían el deber de dar. Y las diferentes religiones estimulaban este deber de ayuda. Antes se trataban de sociedades gregarias, se desconocía la soledad. Dormían varios en un mismo lecho: al interior de las casas no habían paredes, solo separaciones de tela. Nunca salían solos; se desconfiaba de quién lo hacía: eran locos o criminales. Resultaba duro vivir así, pero también concedía seguridad. Parece, sin embargo, que antaño se confiaba mucho más que hoy en la solidaridad. Infinitamente más. Es obvio que siempre hay egoístas, gente que, también por miedo, guarda las cosas para sí misma. Pero creo que la confianza en un gesto natural de solidaridad, de participación estaba anclada en el espíritu de los hombres.
La miseria apreció en los aldeanos de las primeras ciudades medievales del siglo XII. De súbito. Como algo intolerable. Fue consecuencia de la migración y por lo tanto, del desarraigo.
La solidaridad primitiva quedó destruida al quedarse huérfanos de grupo. Habían dejado a la familia. Se encontraban solos por primera vez, y en un estado lamentable.
El espectáculo de su miseria produjo el rápido desarrollo de instituciones hospitalarias y caritativas en Francia, por ejemplo. Se crearon los “Hoteles de Di-s”, se formaron cofradías, asociaciones de socorro mutuo, que empezó a crear una nueva forma de solidaridad. El descubrimiento de la miseria, de la verdadera, hizo que surgieran formas nuevas también de vivir la religión en el sentido de la responsabilidad de unos por otros. El sentimiento de que se debe ayudar al prójimo aparentemente se fortalece siempre más entre los pobres.
Y es así de dramático: a pesar que lo que distingue a alguien pobre de alguien miserable es la relación de ayuda y solidaridad que recibe de quienes le rodean, desde entonces ya había un rechazo al miserable y al migrante. Al otro y al diferente. Al que no se conoce.
Así quienes más tenían empezaron a temer a los pobres, a los desarraigados, que empezaron a ser demasiado numerosos, inquietantes, diferentes, ajenos. En este momento se produce el fenómeno de rechazo.
Y supongo también, el del egoísmo aceptado.
Y es de entonces que la soledad hiere más que cualquier pobreza. Y es de entonces que es la soledad, lo que verdaderamente lleva a la miseria.
A la miseria de quienes no tienen, y también a la miseria de quienes no dan.
Sabina Alazraki
Psicoterapia Psicoanalítica |