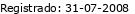| Con permiso Sé que ahora es tiempo de fiesta. Pero también sé que Siempre es tiempo de recuerdo. Y quizás, por qué no, principalmente en los momentos más alegres. Por eso me permito incluir un breve homenaje. Espero que su lectura no canse en exceso.
LA BREVEDAD DEL AÑO NUEVO
In Memoriam
El principio del fin se hizo patente para nosotros en Nochevieja.
Esa noche ya no pudiste comer casi nada. Pocos días antes, en Nochebuena y Navidad, todavía conseguiste pasar algunos bocados, aunque atragantándote más veces que de costumbre.
Pero en Nochevieja, a tu alrededor, todos nos dimos cuenta. Sin embargo, ninguno quiso compartirlo con los demás. Nos limitamos a intercambiar tibias miradas de resignación, como si, al no hablar de aquella presencia invisible pero casi palpable, al negar su existencia silenciándola, pudiéramos ahuyentarla. De manera que nos lo quedamos dentro, rumiando en silencio la evidencia sin atrevernos a digerirla. ¡Qué ilusos! Como si al permanecer callados pudiéramos evitar que la vida continuara llevando a cabo el irreversible proceso de su digestión cotidiana.
Durante la mañana del treinta y uno vomitaste varias veces. Por la tarde también, pero con menos intensidad, como si te hubieras ido agotando igual que las horas del año. Confesaste haber arrojado una o dos veces, cuando el dolor te pudo. Las otras las ocultaste. Las encerraste en ese escondite incognoscible que guarda tus secretos inconfesables, la mayoría tan importantes como travesuras de niño. En esa cabeza tuya contra la que tantas veces rebotaban todos nuestros intentos por impedir que te arriesgaras inútilmente como un joven aventurero en aquellas salidas en busca de espárragos en el fragor de los riberos, o a la recolección de cardillos, morujas o romanzas entre los meandros de los regatos crecidos, excursiones de las que siempre regresabas con arañazos en las piernas.
La última noche del año, la única familia que te quedaba, revueltos y escandalosos, nos pusimos a cenar, picoteados por una algarabía de frases interrumpidas y cómplices miradas de reojo.
Por debajo de la faldilla de tela gruesa los pies se disputaban con disimulo un espacio apretado en la tarimilla redonda de la mesa. Y las piernas, arropadas hasta los muslos, algo del calor local del brasero de picón.
Los alimentos acumulados y elaborados durante buena parte del día estallaban sobre la mesa camilla igual que las conversaciones, y rebosaban por los bordes, incapaces de contener tanta comida.
Mientras tanto, tú permanecías callada, con los ojos escondidos detrás de las cejas siempre abundantes y desordenadas. Recogida. En la cara, esa peculiar introversión tuya que tan buenos resultados te daba cuando querías desaparecer, y tan desesperante resultaba para los demás en muchas ocasiones. Parecía que no estabas allí. Como si te hubieras aislado en un sitio imposible de confesar, en algún lugar inaccesible para nosotros. Y luego, de repente, brincabas hacia delante como una flecha liberada de la tensión del arco, para regañar al pequeño, que no dejaba de escamotear mantecados de la bandeja que aguardaba para los postres sobre el aparador de formica.
Tú no los probaste. Seguramente te habrías ahogado con la consistencia de los polvorones. Tampoco probaste las gambas, ni el tostón asado y crujiente que ningún año faltaba en Nochevieja. Tan sólo un tazón del tradicional consomé de huevo y verduras que abría la cena. Y cuando te avisamos de la hora, resignada, te tragaste con medio vaso de agua y algunos apuros, la píldora de las once, grande y de color rosa.
De poste te metiste en la boca un trozo pequeño de turrón blando, del rebajado para diabéticos, y le diste vueltas y vueltas hasta que tus encías desnudas diluyeron el dulce lo suficiente y pudiste ingerirlo con cuidado.
Luego te acostaste temprano, sin preocuparte por estrenar el año, después de renunciar a las uvas de la suerte y al programa de actuaciones enlatadas que pasaban por la tele, y de haberte adormilado a ratos acurrucada en el sillón de orejas, que amenazaba con engullirte como a un pájaro consumido.
Nunca habías tenido Reyes. Cuando de niña sospechaste de su existencia, te dijeron que tu casa no estaba en el itinerario de sus camellos. Aunque, cuando por la mañana descubrías la calle rebosante de juguetes nuevos, te extrañaba que aquellas monturas mágicas –que ni siquiera llegabas a imaginar–, sí pasaran por todas las casas de alrededor. Y así año tras año, hasta que te acostumbraste a ignorar a aquellos personajes. Aunque, cuando llegó el momento, te las ingeniaste para variar aquel recorrido injusto en nuestro beneficio.
Y sólo algunas décadas después, cuando nosotros nos empeñamos, dejaste a regañadientes colgado del postigo de la ventana uno de los calcetines de lana gruesa hechos de punto que usabas para dormir en invierno.
Así fue como el armario de dos lunas de tu habitación fue adquiriendo algo de volumen: blusas, faldas, y dos o tres chaquetones de tres cuartos, que eran tus preferidos, y que siempre adornabas con el broche ovalado de la imagen de tu Virgen.
Sin embargo, apenas usabas otra cosa que no fuera la falda negra, la blusa también negra, moteada de gris –como tu pelo recio–, y las zapatillas bajas y cómodas. O la bata fresca en verano. Ni siquiera medias para abrigarte hasta las rodillas las piernas huesudas.
Recuerdo cómo insistías cada víspera –o incluso antes, cuando nos veíamos por Navidad, para prevenirlo–: «Yo no preciso nada, “asina” que no gastéis perras conmigo». Y hasta te enfadabas al recordárnoslo cada año.
También esa Navidad habías insistido, recalcando el “asina”, que era una contraseña en tu boca, como una palabra talismán con la que te cargabas de fuerza y razón cuando te convenía, y que tanta gracia le hacía a las pequeñas.
Pero no te hicimos caso. Eras el juguete mimado de todos, la mascota traviesa y desobediente con la que se disfruta haciéndola rabiar de vez en cuando.
Y los Reyes Magos tampoco te hicieron caso.
He llegado a pensar, al buscar culpables contra los que descargar la rabia, que los de Oriente quisieron vengarse por haberlos despreciado tú durante tantos años.
De cualquier manera, en tu calcetín de lana gruesa apareció ese año, junto a unos pendientes de media perla que no llegaste a estrenar, un diagnóstico terrible.
Un regalo semejante para ti, siempre tan rebelde, tan dura y tan indomable como las varas de un acebo joven.
Al cabo de pocos días te postraron en una cama alta y gris, después de tenerte una mañana entera con el cuerpo abierto como puertas de catedrales. Toda una mañana expuesta, indefensa. A ti, que lo único que habías dejado ver hasta entonces había sido la cara y las manos siempre endurecidas, y en verano los brazos hasta por encima del codo, y las canillas de jilguero viejo cuando en plena siesta te empeñabas en regar a cubos, para después fregar descalza tu tramo de puerta y de acera.
Sin embargo, esa mañana tuviste que soportar, con la vida interrumpida, más de ocho horas tumbada sobre una mesa dura y fría. Con todo expuesto, anulada y completamente indefensa desde el momento en que el broche ovalado de la Virgen que apretabas escondido en la mano, cayó al suelo por efecto de los primeros síntomas de la anestesia.
Y tú te dejaste hacer. Como quien obedece a un plan trazado de antemano, del que no tiene el menor conocimiento ni control.
En pocas jornadas la cama fue comiéndose lo que quedaba de tu cuerpo, y tu piel se apergaminó y adquirió el mismo tono blanquecino de las sábanas.
Las posturas se te hicieron imposibles. Y el pudor que con tanto celo habías guardado hasta la exageración toda la vida, desapareció de repente. Ya no te importaba que toda aquella gente viera tus piernas por encima de las rodillas, ni tus pechos secos, ni tu espalda dibujada de huesos, para curarte las úlceras.
Luego empezaste a confundir el día con la noche, y te empeñabas con terquedad en permanecer despierta mientras el resto del mundo dormía. Y a ratos hablabas incoherentemente, como si gastaras pedazos de vida en cada palabra.
Pero todavía aguantaste. Rebelde hasta el final. Y la felicidad te aleteaba por dentro como un pájaro herido pero todavía capaz de volar, cuando nos veías aparecer por las tardes. Y por unas horas se esfumaba aquella soledad densa de que parecía estar rellena la habitación –semejante ahora que lo pienso–, a la extraña presencia de tu última Nochevieja.
Quizás aguantabas sólo por eso, para vernos una tarde más. Te agarrabas a los días, uno tras otro, a través de aquellos ratos de las visitas, como si fueran los eslabones de la cadena que debía sostenerte para no caer por el resquicio de las horas. Pero temiendo siempre, cada vez que nos veías salir del cuarto, que aquella fuera la última vez.
Porque entonces ya sabías, con la clarividencia del moribundo –o quizás lo supiste desde el primer instante–, que era inútil resistir. Y por eso aceptaste la derrota sin condiciones exigentes.
Por fin llegó un momento en que sólo contabas con tu piel, arrugada y quebradiza como hojas de otoño, para contener tu ansia, porque hasta los huesos dejaron de sostenerte. Y también con aquel dolor que no te abandonó hasta el final. Un dolor engastado en tu estómago como una joya maligna.
Una mañana te pusiste a contar –ayudándote con las manos, como habías hecho siempre–, entrelazando los dedos como los brazos de una parra. Igual que cuando (hace ya una vida), tras la cristalera de la cocina echabas cuentas todos los sábados antes de salir a la compra. Tu madre te regañaba mientras cargaba de troncos el fogón de hierro fundido. La pobre, entendía todavía menos que tú, pero seguramente pensaba que así aprenderías.
Laboriosamente apartabas los duros de las pesetas distinguiéndolos por el tamaño y el color. Un montoncito para la pesca. Otro para la carne, y un tercero para la fruta. El pan tenía sus propias monedas asignadas desde la noche anterior, cuando la señora dejaba el montoncito preparado sobre la repisa de los tarros de especias.
En mitad de tus trabajosos cálculos llegaba yo con mis prisas de muchacho a reclamar la paga semanal. Y te desbarataba en el acto la arquitectura de monedas, porque mi impaciencia no soportaba unas cuentas tan prolongadas. Era el momento en que tu madre dejaba los troncos y nos reñía con más dureza.
No quiero imaginar las veces en que, por mi culpa, tuviste que completar de tu sisa el déficit que tu torpeza y mi urgencia ocasionaban en aquella contabilidad rudimentaria.
Pero esa mañana no contabas monedas. Te pusiste a contar días. Pretendías averiguar cuántos faltaban para que llegara Semana Santa. O, tal vez, lo que medías eran tus propias fuerzas a través del calendario de pellejos de tus dedos.
Seguramente llegaste a la conclusión de que faltaban demasiadas fechas todavía. Y, a pesar de que habías vivido aguardando siempre con ansiedad la época de cuaresma, por el ábaco de tus manos comprendiste que ese año no conseguirías llegar.
Parece que por una vez te cuadraron las cuentas. Así es que decidiste morir esa mañana de febrero, justo cuando la helada comenzaba a derretirse y el sol barnizaba la hierba de un rocío de brillantes, mientras al otro lado de la ventana aparecían en el cielo algunas nubes limpias, nuevas.
|

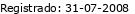



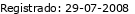



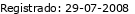


 !! ¿Qué le parece la iniciativa al Ayuntamiento? Porque, como ya digo, si queremos que la revista sea una realidad, esa opinión es muy importante.
!! ¿Qué le parece la iniciativa al Ayuntamiento? Porque, como ya digo, si queremos que la revista sea una realidad, esa opinión es muy importante.